La diferencia fundamental [de la cultura obrera] con la cultura de los intelectuales que tan odiosa me resultaba es el principio de modestia. El militante obrero, el representante obrero, aunque sea culto, es modesto porque, se podría decir, reconoce que existe la muerte, como la reconoce el pueblo. El pueblo sabe que uno muere. El intelectual es una especie de cretino grandilocuente que se empeña en no morirse, es un tipo que no se ha enterado que uno muere, e intenta ser célebre, hacerse un nombre, destacar… esas gilipolleces del intelectual que son el trasunto ideal de su pertenencia a la clase dominante.
Francisco Fernández Buey
Sobre izquierda alternativa y cristianismo emancipador
Trotta,
Madrid,
2021,
368 págs.
Óscar Carpintero
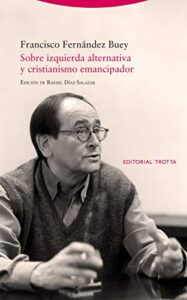 “Lo mejor de la religión es que produce herejes”. Esta frase de Ernst Bloch recordada oportunamente por Rafael Díaz-Salazar, editor de este volumen de escritos de Francisco Fernández Buey, da que pensar, efectivamente. Y no sólo porque muestre la capacidad de resistencia de las tradiciones políticas, religiosas o sociales para hacer frente muchas veces a la desnaturalización de los propios ideales, sino también por la posibilidad de que se establezcan relaciones fértiles entre herejes de diferentes tradiciones. Francisco Fernández Buey fue un ejemplo particularmente notable de ambos aspectos y los textos recogidos en este volumen dan buena fe de ello.
“Lo mejor de la religión es que produce herejes”. Esta frase de Ernst Bloch recordada oportunamente por Rafael Díaz-Salazar, editor de este volumen de escritos de Francisco Fernández Buey, da que pensar, efectivamente. Y no sólo porque muestre la capacidad de resistencia de las tradiciones políticas, religiosas o sociales para hacer frente muchas veces a la desnaturalización de los propios ideales, sino también por la posibilidad de que se establezcan relaciones fértiles entre herejes de diferentes tradiciones. Francisco Fernández Buey fue un ejemplo particularmente notable de ambos aspectos y los textos recogidos en este volumen dan buena fe de ello.
La reflexión de Fernández Buey sobre izquierda alternativa y cristianismo emancipador se plantea aquí en una triple dimensión: 1) Desde el punto de vista general, sobre las condiciones del diálogo entre ambas tradiciones en el pasado; 2) en el plano más concreto, buceando en los ejemplos de tres cristianos “comprometidos con la liberación de los empobrecidos” especialmente apreciados por Fernández Buey, a saber: Bartolomé de Las Casas, Simone Weil y José María Valverde; y 3) sobre los desafíos que supone la reconstrucción de la izquierda alternativa en el siglo XXI. Merece la pena profundizar, aunque sea brevemente, en algunos de estos asuntos.
Un primer elemento valioso de este volumen es la reconstrucción histórica del debate (y sus enseñanzas) entre cristianos críticos y comunistas marxistas en los años sesenta y setenta del siglo XX, esto es, en la época de los “cristianos en el partido, comunistas en la Iglesia”, por citar el célebre libro de Alfonso C. Comín. Un debate donde, como apunta Fernández Buey, estuvieron muy presentes en España, entre otros, elementos como el discurso de Togliatti en 1954 pidiendo el acercamiento entre católicos y marxistas en la denuncia de las armas nucleares; el concilio Vaticano II y la promoción de los encuentros entre cristianos y marxistas; o la política de reconciliación nacional del PCE para superar las aristas más agudas de la cuestión religiosa planteadas en la Segunda República. Sin embargo, fue sobre todo en el plano práctico de confluencia en las luchas sociales, obreras y estudiantiles donde la coincidencia entre marxistas y cristianos militantes en organizaciones como la HOAC, JOC o la JEC contribuyeron a la mutua comprensión y fueron de gran importancia para la constitución, por ejemplo, del sindicato CCOO.
De esos diálogos, Fernández Buey coincidía con Manuel Sacristán en la necesidad de no forzar falsos eclecticismos teóricos y evitar que cada tradición se desnaturalizase en la discusión. La clave era más bien tratar de confluir en la práctica de las luchas sociales y políticas para lograr un mundo mejor. Sin duda, fue esa experiencia práctica la que facilitó que “[…] en los sesenta muchos hijos de los vencidos, al coincidir en los movimientos con curas y militantes cristianos, empezaran a poner en duda el anticlericalismo tradicional de los padres republicanos”. No en vano, cada vez más ese reconocimiento mutuo estaba ayudando, a unos y a otros, a vincular el mundo de los sentimientos personales con las dinámicas político-sociales transformadoras.
Fue durante las décadas siguientes cuando el avance de los nuevos movimientos sociales, junto con la prolongación de las viejas luchas obreras, confluyeron con las aspiraciones de comunidades cristianas críticas inspiradas, por ejemplo, en la teología de la liberación. La propia teología de la liberación, tan impregnada de marxismo y de la defensa de los más débiles, era calificada por el propio Fernández Buey como un “cruce de géneros”. Seguramente estas circunstancias hicieron que el diálogo desde entonces fuera más fluido. No es casualidad que “[…] una buena porción de los comunistas que hoy quedan, en un mundo en el que el comunismo se ha hecho muy minoritario, se declaren al mismo tiempo cristianos”. Esta circunstancia ha facilitado, sin duda, la revisión del tópico según el cual, “[…] las religiones en el mundo moderno solo operan como cobertura ideológica de la resignación de las masas o solo aparecen como ilusión producida por la ignorancia de los de abajo manipulados por los de arriba”. Los ejemplos de la difusión de la teología de la liberación en América Latina, la presencia de cristianos críticos en el movimiento antiglobalización y de solidaridad internacional, y el cristianismo de base crítico en algunos países ricos eximen de más argumentaciones.
Si bien es verdad que todo esto se ha dado, todavía podrían existir reparos y reticencias de personas vinculadas a cada una de estas tradiciones. Unos reparos que, para poder superarse, deberían seguir poniendo en primer plano los asuntos prácticos que unen a ambas (las luchas contra los males sociales y la “mercantilización de todo lo divino y humano”), pero también el análisis autocrítico respecto de la propia tradición: Como recordaba Fernández Buey, “tanto el Sermón de la montaña como el Manifiesto comunista han sido utilizados ampliamente para justificar el asesinato de muchos inocentes. Es el lado oscuro de nuestras tradiciones”.
Junto con las reflexiones generales sobre el diálogo entre marxismo y cristianismo emancipador, hay un segundo elemento que preocupó siempre a Fernández Buey: el concepto de utopía en la tradición comunista y cristiana. Desde los años setenta en que reflexionaba en sus clases sobre algunas claves del utopismo en Fourier, este asunto se volvió recurrente durante muchos años y acabó plasmándose en ese magnífico libro que es Utopias e ilusiones naturales. En el volumen que estamos comentando, se recoge un texto clave, “Dialéctica de la esperanza utópica”, que aparte de condensar una de las mejores caracterizaciones de la utopía socialista, sugiere (en la línea de E. Bloch) apreciar moralmente la utopía como ideal regulador, sin despreciar el pensamiento racional. Por eso, al preguntarse dónde se encontraría hoy en día ese espíritu de la utopía, Fernández Buey sugiere apuntar a las diferentes “corrientes heterodoxas de las tradiciones de liberación”. Estaría en autores como Simone Weil, y su Echar raíces, en Ernesto Cardenal y su Canto general, en los movimientos sociales alternativos que postulan diferentes modelos de producir, consumir y trabajar en este mundo de la plétora miserable, en el ecologismo social de Barry Commoner o, incluso, en “nihilismo positivo” de Leopardi. En definitiva, en todo aquello a lo que la sabiduría gráfica de El Roto se refería cuando afirmaba: “¡Qué manía de llamar utópico a lo que no permiten!”.
Es verdad: “En los tiempos malos hay que fijarse sobre todo en los ejemplos”, recordaba Fernández Buey. Y eso es precisamente lo que nos propone explorar a través de las figuras de Bartolomé de Las Casas, Simone Weil y José María Valverde. En el caso de Las Casas, los textos incluidos (y más en detalle en sus libros La barbarie de ellos y de los nuestros y La gran perturbación) sirven para argumentar hasta qué punto el dominico fue, con la defensa del indio americano, un “adelantado a su tiempo”, un pensador valiente que “contribuyó a destruir la falacia individualista y naturalista de la cultura europea sobre otras culturas”; que pone “ante el espejo a la propia cultura y se atreve a argumentar la autocrítica de la misma, precisamente frente al etnocentrismo y al racismo que han acompañado históricamente al pensamiento humanista ilustrado”. Resulta esclarecedora la argumentación de Fernández Buey que sugiere ver a Las Casas como principal representante de lo que él sabiamente denomina “variante latina” en la reflexión sobre el choque de culturas, así como referente en la primera “configuración de una conciencia de especie en el marco de la cultura europea”. En este sentido, es una agradable sorpresa la lectura de una adenda inédita de Fernández Buey donde, con vena lascasiana, se revisa el concepto de tolerancia ilustrado y se apunta que el límite de ese concepto es “[…] precisamente su incomprensión del problema del otro, de las otras culturas”.
Después de Bartolomé de Las Casas, el segundo ejemplo que se propone es el de Simone Weil. En polémica con algunas aproximaciones que resaltan sobre todo la vertiente mística de sus aportaciones, Fernández Buey señala el entrelazamiento en la obra de Weil de lo místico y lo político-social. Una obra en la que aparece claramente “la centralidad que concede al valor moral del trabajo manual”, y donde se critica la noción usual de progreso, el industrialismo, el maquinismo y el papel jugado en todo ello por la ciencia y la tecnología. Pero también es la de Weil una obra donde se identifica “[…] la belleza con la pureza y la vivencia mística como superación del dolor físico, del sufrimiento y la desdicha”. En el texto “Conciencia radical de la desgracia: Simone Weil”, Fernández Buey explica muy bien la paradoja de una mujer enraizada en la tradición cultural cristiana, pero sin llegar nunca a entrar en el cristianismo como Iglesia, porque “en las tradiciones se está, en las instituciones se entra”. En efecto: “echar raíces es estar en la propia tradición y la falta de raíces consolida la infelicidad y la desventura del ser humano”.
Y queda, finalmente, el entrelazamiento de comunismo y cristianismo en José María Valverde, a cuya figura se dedican tres textos entrañables. “Me hice comunista para poder seguir yendo a misa”, dijo en una ocasión Valverde. A lo que añade Fernández Buey que “algunos tuvimos que entender el otro cristianismo para seguir siendo comunistas”. Las razones político-morales de Valverde eran, según Fernández Buey, la expresión de una vieja relación entre la política como ética de lo colectivo y los movimientos religiosos de resistencia y emancipación que se daban la mano en la cultura crítica de los de abajo. Un entrelazamiento que, en el caso de Valverde, unía fuertemente un concepto de solidaridad impregnado de su “vivencia como cristiano y como poeta”. Pues, no en vano, “la solidaridad tiene que ver con la piedad, con la compasión, con el amor al prójimo de la propia especie”.
Todo lo anterior han sido breves apuntes y fogonazos de un libro muy valioso. Un libro que seguramente ayudará a varios tipos de lectores. Ayudará a los más jóvenes a derribar algunos muros que, en forma de mitos e incomprensiones, pueden volver a ser levantados desde la izquierda a la hora de analizar la complejidad del fenómeno religioso. Pero también servirá para superar algunas dificultades de transmisión de experiencias entre generaciones que son especialmente necesarias para continuar tejiendo ese hilo rojo de la tradición. Y ayudará, en fin, a los más mayores. Les hará pensar, sin duda, y volver sobre sus pasos.
Hay, por último, otra circunstancia que hace especialmente atractiva la publicación de este libro. Pocas personas diferentes al editor de este volumen podrían haber sido más idóneas para realizar la labor de reunir estas piezas de Fernández Buey. Y no sólo porque ambos hubieran protagonizado un diálogo prolongado sobre las relaciones entre izquierda y cristianismo, sino porque, en este caso, el libro es testimonio de herejías compartidas, esto es: de cómo un hereje procedente de una de las tradiciones aquí mencionada se ocupa de presentar cuidadosamente los argumentos de otro que es, precisamente, un hereje que procede de la otra tradición, pero con el que comparte muchas cosas y quiere dialogar provechosamente. Con lazos así se comprende que pueda ser más fácil trenzar, con fuerte nudo, la pasión razonada de unos con la razón apasionada de los otros.
28 /
5 /
2021








