Vosotros, los que estáis ahí, sí, vosotros, mis contemporáneos que os creéis superiores a
las generaciones precedentes y que os consideráis vacunados contra esta propaganda de
guerra simplista y burda que engañó a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, ¿estáis seguros de que lo que os dicen ha sido así? Haríais mejor examinando más de cerca lo que acaban de deciros vuestros medios de comunicación, porque puede que os lo hayáis tragado ¡No hay que remontarse a 50 o 100 años atrás! sino a ayer mismo, durante la guerra contra Irak, Yugoslavia, Rusia y Palestina.
Josep Maria Fradera
Para comprender los nacionalismos
Dioses útiles. Naciones y nacionalismo
José Álvarez Junco
Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2016, 336 pp.
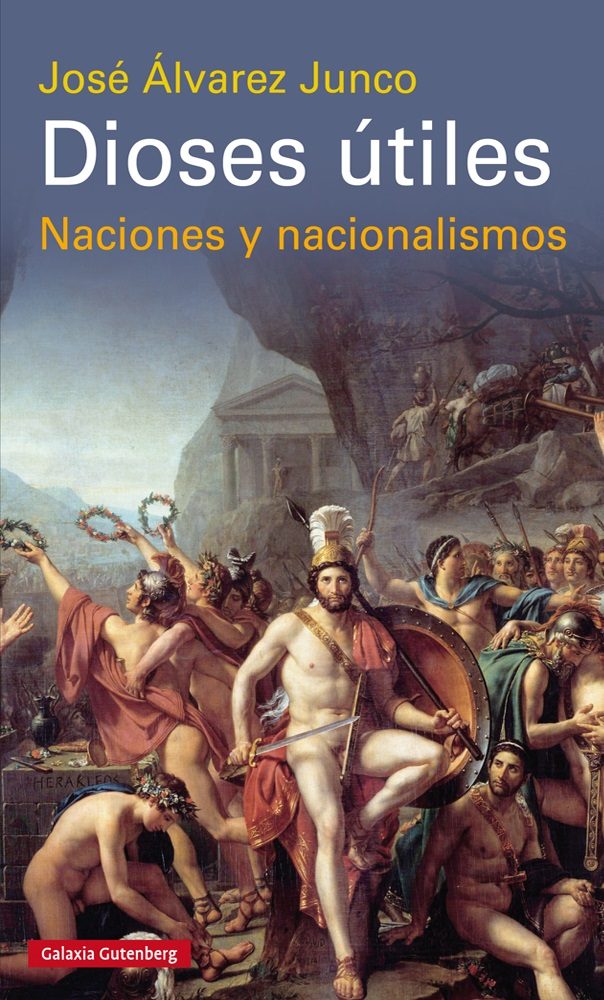 Si alguien ha influido en nuestra comprensión del nacionalismo español contemporáneo, éste es sin duda José Álvarez Junco. Tras una fructífera trayectoria estudiando movimientos sociales como el republicanismo o el anarquismo en trabajos de gran mérito, como el de sobra conocido que dedicó a Alejandro Lerroux o los anteriores sobre la ideología y cultura del anarquismo español, Álvarez Junco nos entrega ahora un nuevo libro sobre la nación y el nacionalismo en España y en el mundo. En este sentido, Dioses útiles es una nueva aportación sobre un fenómeno sobre el que el autor ya sentó cátedra para un caso particular con Mater Dolorosa (2001), una contribución esencial a la historia de la formación nacional española en el siglo XIX. Casualidades de la vida, quien firma esta reseña ya escribió también en Revista de Libros la correspondiente a aquella obra. Ahora, quince años después, me corresponde comentar una nueva entrega del autor, la puesta al día de sus ideas acerca de la formación nacional y el nacionalismo, pero esta vez no sólo en España, sino como problema general y en el mundo. Una apuesta arriesgada que Álvarez Junco resuelve de manera muy satisfactoria, con claridad, concisión y buen estilo.
Si alguien ha influido en nuestra comprensión del nacionalismo español contemporáneo, éste es sin duda José Álvarez Junco. Tras una fructífera trayectoria estudiando movimientos sociales como el republicanismo o el anarquismo en trabajos de gran mérito, como el de sobra conocido que dedicó a Alejandro Lerroux o los anteriores sobre la ideología y cultura del anarquismo español, Álvarez Junco nos entrega ahora un nuevo libro sobre la nación y el nacionalismo en España y en el mundo. En este sentido, Dioses útiles es una nueva aportación sobre un fenómeno sobre el que el autor ya sentó cátedra para un caso particular con Mater Dolorosa (2001), una contribución esencial a la historia de la formación nacional española en el siglo XIX. Casualidades de la vida, quien firma esta reseña ya escribió también en Revista de Libros la correspondiente a aquella obra. Ahora, quince años después, me corresponde comentar una nueva entrega del autor, la puesta al día de sus ideas acerca de la formación nacional y el nacionalismo, pero esta vez no sólo en España, sino como problema general y en el mundo. Una apuesta arriesgada que Álvarez Junco resuelve de manera muy satisfactoria, con claridad, concisión y buen estilo.
El esquema del libro es fácil de compendiar. Incluye cuatro partes muy distintas que se entrelazan en una narración sostenida hasta un final que, para mí, no es tal, puesto que el libro merecía una reflexión de conjunto. Conociendo la capacidad polémica del autor, se echa en falta una reflexión final sobre los usos y abusos de aquellos «dioses útiles» en el debate político y constitucional contemporáneo, en particular en el español, un debate en el que Álvarez Junco participó activamente en fecha todavía reciente. Pero volvamos al esquema del libro. La primera parte es un ágil resumen acerca de las maneras en que es pensado el nacionalismo desde las ciencias sociales. En la segunda se analizan algunos casos particulares de construcción nacional, naciones y nacionalismos europeos y no europeos, desde los ejemplos de Inglaterra, Francia, Alemania y España hasta las periferias europeas, como el imperios de los zares y el turco-otomano y, finalmente, los casos de las colonias europeas en América, empezando por los Estados Unidos y siguiendo con las antiguas colonias de los dos países ibéricos. La tercera se concentra en el caso español, en el que Álvarez Junco es un reputado especialista, como ya se ha dicho. La cuarta y última parte se dedica a otros nacionalismos en España, a «identidades alternativas a la española», porque así se formula en el libro.
Esta división del libro en cuatro grandes capítulos es coherente con ideas defendidas por el autor a lo largo de su trayectoria precedente. En este sentido, no creo ser injusto si trato de sintetizar el esquema interpretativo de Álvarez Junco a costa de muchos matices del modo que sigue. El énfasis de la argumentación se sitúa en la capacidad de los grupos dirigentes de cada uno de los casos analizados para tejer —con la ayuda, por lo general, de las cohortes eclesiásticas o intelectuales del momento— un conjunto de referencias, símbolos y lenguaje de lo nacional para legitimar así, dar cohesión, al marco esencial de soberanía contemporánea, que no es otro que la «nación». Donde antes se imponía el culto a la monarquía o dinastía, ahora se impone el culto a la nación, con rituales cívicos que, inaugurados con entusiasmo en el París revolucionario, se reproducirán con menor carga revolucionaria pero idéntica intención por Europa y el mundo en el momento en que la vieja legitimidad cede el paso al nuevo culto colectivo. Este esquema debe mucho a un momento decisivo en las ciencias sociales: el conocido viraje del año 1983 de la mano de libros seminales de Eric Hobsbawm, Ernest Gellner y Benedict Anderson. Con matices y diferencias notables entre ellos, los tres autores citados entendieron la nación y el nacionalismo como un fenómeno contemporáneo, congruente con la política de masas y la quiebra de los valores tradicionales que sustentaron a las monarquías de antaño. Esta simple afirmación desafiaba de partida la sólida estructura de las historias nacionales, una visión retrospectiva sólidamente establecida desde el siglo XIX que permite interpretar cualquier dato del pasado en el marco de una teleología que conduce de manera inexorable a la nación. Es la suma de esta determinación derivada del pasado presentado de esta forma y su representación en símbolos artísticos y literarios, en rituales repetidos una y otra vez —el plebiscito cotidiano en detrimento de la veracidad histórica al que se refirió Ernest Renan—, la que concedió y concede legitimidad en las sociedades contemporáneas. Una legitimidad, importa señalarlo, inédita hasta muy tarde en el siglo XVIII. Es el nacionalismo el que articula a la nación y no a la inversa, como podría suponerse si esta fuese algo dado, un constructo aportado por antepasados que le dieron forma sin apenas proponérselo. La paradoja que explicita con toda razón Álvarez Junco radica en la impermeabilidad de la cultura de la nación y los nacionalismos en presencia de la crítica modernista de la nación y de la falaz presentación de sus precedentes, la pertinaz defensa y reinvención constante de las historias nacionales como marco de conocimiento ineludible del pasado, al que otras facetas del mismo deberán doblegarse para ser fagocitadas en su seno. En este punto, Dioses útiles muestra con su existencia misma la pertinencia del esfuerzo sostenido del autor, la paradoja de un rigor hermenéutico que se sabe de entrada derrotado en el espacio cívico. Volveré sobre este punto.
El paso inexorable de los años permite apreciar tanto la trascendencia de la desmitificación que se propone como las insuficiencias manifiestas de lo que convino en conocerse como teoría modernista de la nación y el nacionalismo. Algunas de ellas pueden detectarse en el libro que comentamos. Mencionaré tres limitaciones, a mi parecer, del modelo explicativo que propone el autor. Por este orden: los problemas de las visiones top-down que se sitúan en el fondo de la interpretación modernista antes mencionada y en la forma en que la plantea Álvarez Junco para su presentación de los casos históricos que maneja con mayor atención; la mala resolución que me parece apreciar, en segundo lugar, del problema de las identidades «nacionales» y «regionales» complejas, aquellas que sintetizan elementos que no son reducibles a una sola identidad operativa y reconocible; finalmente, y en tercer lugar, la nula o escasa percepción de la relación entre formas nacionales e imperiales, puesto que, por más esfuerzos que uno haga para pensar que 1848 fue la primavera de los pueblos, la organización imperial siguió dominando el mundo tras el ocaso de los imperios monárquicos con las revoluciones atlánticas de 1780-1830. La era de las naciones fue al mismo tiempo la era de formación de los grandes imperios mundiales. Uno y lo mismo, aunque este desarrollo en paralelo plantea problemas conceptuales para quienes no disponemos de soluciones contrastadas.
La primera apostilla se refiere a la esencia misma del viraje de 1983 al que antes nos referimos. La idea de que las naciones son una construcción que se proyecta desde lo alto de la pirámide social y cultural tiene muchos visos de verosimilitud. Además, la experiencia se lo confirma cada día al estudioso, obligado como está a contemplar el espectáculo ininterrumpido de cada Administración, estatal o regional, por convencer a los propios de la antigüedad y solidez de las referencias culturales y simbólicas que los identifican. Peccata minuta, Otto von Bismarck demostró, sobre la base de las reformas de sus antecesores prusianos Karl Freiherr von Stein y Karl August von Hardenberg tras la derrota de Jena, que una construcción pensada y planificada desde arriba era viable, incluyendo en ello el sufragio universal masculino. El modelo al que nos referimos no es, por tanto, incorrecto, pero tiene límites: suponer que los receptores recibirán este mensaje con el beneplácito o con la inconsciencia de almas puras. Y, en efecto, si esto podría valer para generaciones de incautos escolares atrapados por el discurso patriótico o religioso imbuido por sus poco escrupulosos tutores o maestros, es un modelo que presenta muchas dudas y no pocas incertidumbres cuando se trata de poblaciones adultas, sometidas a otros estímulos y sujetos a múltiples necesidades. Otro ejemplo en este punto: el excelente historiador de la Revolución francesa Peter McPhee mostró cómo los paisanos del Roussillon catalán, en Colliure en especial, seguían y practicaban con entusiasmo y conocimiento los rituales inventados en París a pesar de que sólo los enviados de otros lugares y algún marino entendían la lengua oficial.
Es esta consideración más amplia la que explica los límites de aquel impulso nacionalizador desde arriba, que sin duda existió y que persiste inasequible al desaliento en la tarea de fabricar españoles, franceses, estadounidenses o lo que sea. La misma continuidad de aquel esfuerzo educador, su aparente éxito, muestra también sus límites. La educación patriótica no puede interrumpirse jamás, puesto que esfuerzo tan enorme y repetido no se imprime, como señalábamos, soplando sobre barro virgen: se imprime sobre conciencias receptivas a impulsos múltiples, originados en otras ámbitos de la vida social. Esta consideración puede formularse como paradoja: el arraigo de símbolos e imágenes representativas de la nación se proyectó sobre poblaciones fuertemente movilizadas por razones sociales, reactivas por ello a aceptarlas sin más; al mismo tiempo se proyectó sobre poblaciones en espacios marginales, poco socializadas, lejanas o reacias a los patrones culturales que las vehiculaban. Resulta casi innecesario referirse en este punto al caso francés, donde desde muy pronto el proyecto nacional y ciertas ventajas sociales se dieron la mano, fabricando dinámicas que explican la rápida difusión de la simbología revolucionaria de la escarapela tricolor junto con los árboles de la libertad y demás. En este caso, el problema sigue siendo comprender al mismo tiempo las coaliciones contrarias a aquel proyecto —vandeanos y legitimistas—, comprender su capacidad simbólica blanca y cristológica, refractaria al proyecto nacional que entonces emerge y en el que al final se sumergirá para condicionarlo. El «francés» sujeto nacional no existe, obviamente, hasta muy tarde en el siglo XIX, como muy bien señala el autor, y esto explica la lógica del esfuerzo estatal sostenido, la sostenida violencia simbólica que se ejerció sobre generaciones de individuos cargados de historia y nexos sociales. Sí existió la tradición republicana, apoyada en el uso continuado del capital simbólico acuñado en los años de la Gran Revolución y enriquecido en décadas posteriores por las ventajas sociales —el «pacto republicano», en expresión de Gérard Noiriel— que facilitaron la aceptación del proyecto un siglo después.
Las mismas consideraciones podrían hacerse, con elementos y cronología distinta, para el caso español. Es el caso de los levantamientos de arraigo liberal —las bullangas barcelonesas que, desde el verano de 1835, desbarataron la sucesión monárquica sin cambio político efectivo— y con otros nombres en las grandes ciudades españolas, donde se entremezclan la autonomía popular (el igualmente imaginado «pueblo» de los liberales) y los proyectos sociales y de nación de los liberales en sus distintas expresiones. Es la percepción de proyecto colectivo aquello que da sentido al patriotismo liberal que muchos comparten. Verlo así facilita comprender los ritmos y grados de aceptación de la fabricación simbólica que se propone desde arriba con mayor o menor acierto. Pero Álvarez Junco tiene razón al poner el énfasis en el poder de los símbolos y en el esfuerzo institucional sostenido para convertirlos en referencia colectiva. Es la conexión entre ambos planos —la autonomía relativa de los movimientos sociales y la referencia constante generada por intelectuales y asociaciones de la sociedad civil— el factor que explica los niveles de recepción, aceptación y las variantes de manipulación de símbolos, imágenes y rituales. Y, por la misma razón, sus límites manifiestos en muchos casos.
Vayamos a la segunda cuestión. Las historias nacionales sobre las que Álvarez Junco construye algunas de las mejores páginas del libro pugnan siempre por el valor de la exclusividad. Da grima referirse de nuevo a la teleología implícita en el nos ancêtres les gaulois, por obvia y repetitiva, pero sin duda es esta la base de la educación del sujeto nacional, al que, para más lustre, se le llama «ciudadano», un concepto que, como tal, no aparece hasta muy tarde y tras muchos procesos de reformas. Si afirmamos su teleología básica, entonces se nos plantea de inmediato un problema: identificar la transformación de identidades anteriores sociales o territoriales en aquella superior —la nacional— que se afirma tardíamente y con la artificiosidad implicada en la «invención» de las referencias que le dan sentido y cierta corporeidad. Imaginar que en los mundos precedentes a las sociedades modernas la lealtad monárquica llenaba por entero el espacio social sería una temeridad. La tradición jurídica y las formas de acceso a la propiedad o al uso de los bienes productivos, las mismas estructuras corporativas —gremios y oficios, cofradías y sociedades benéficas, milicias armadas o de vigilancia— y el uso de las lenguas particulares o las versiones particulares de religión y cultura, forjaban sin duda identidad territorial e identidad de grupo. Por esta razón, una de las cuestiones más delicadas de las versiones modernistas de la génesis del nacionalismo contemporáneo es explicar la integración o desintegración de aquellas modalidades asociativas del pasado reciente en la nueva mística de la nación que, para más inri, siempre supone una reclamación de exclusividad por el imperativo de la invocada «soberanía nacional». El problema se torna aún más complejo cuando aquellas formas alcanzaron en el pasado forma de «nación histórica». Olvidemos por un momento la península Ibérica y pensemos, pongamos por caso, en Polonia, como podríamos citar los casos de Escocia o Irlanda. Es esta la cuestión que plantean Timothy Snyder en The Reconstruction of Nations. Poland, Ukraine, Lithuania and Belarus, 1569-1999 (2004) o Larry Wolff en The Idea of Galicia. History and Fantasy in Habsburg Political Culture (2012), cuyo objetivo se sitúa precisamente en explicar el encaje entre el pasado operativo y la lógica nueva de la nación, y de la nación en competencia con otras, en el marco de imperios vecinos con los casos polaco, lituano y ucraniano en el punto de mira. La invención de la nación y de sus referencias básicas no se produce nunca sobre tabula rasa de identidades no sólo sociales, sino nacionales en sentido premoderno. Incluso para el exitoso caso francés —una referencia inevitable—, los trabajos recientes de Anne-Marie Thiesse —citada por Álvarez Junco— sobre las pequeñas patrias y el regionalismo en el hexágono plantean una perspectiva nueva desde la que observar la Gran Nación. No se trata, obviamente, de una lucha de nación contra nación, del darwiniano unas ganan y otras pierden, siempre tan tentador, sino de añadir variables a un proceso que todavía no conocemos bien. En esta delicada cuestión, el matiz importa. Aquello que se refiere a las «naciones históricas», a la identidad local y comarcal, debe ser introducido en el análisis para explicar las razones que condujeron a su asimilación o que forjaron reacciones contrarias duraderas. Lo que sí sabemos es que, en ocasiones, identidades duales, múltiples, ensambladas —se las llame como se las llame— perduraron durante mucho tiempo, a modo de peldaños en la historia de la construcción nacional o coadyuvantes de su fracaso. Ciertamente, un planteamiento de esta índole no puede gustar al nacionalismo grande o a un protonacionalismo en curso, pero no son los idearios políticos los que deben guiarnos en la construcción de los modelos y explicaciones propios de las ciencias sociales. No se trata de historia au-dessus de la mêlée, sí de una historia que debe pugnar por mantener las normas y las reglas del debate científico, su libertad innegociable, en definitiva. Resultaría absurdo hacer reproches a quien más arriesgó para desentrañar las falacias de la historia nacional. Ninguno de nosotros dispone de la solución a estos problemas.
Es curiosa la resistencia de un segmento muy amplio de la historiografía española que se ocupa de estas cuestiones a marginar de una reflexión de conjunto el factor imperial. Álvarez Junco lo introduce de refilón, raramente como un elemento conformador genuino que se entrelaza con los aspectos que hasta aquí hemos tratado. Sobre este punto podrían decirse muchas cosas, pero me limitaré a ofrecer una lista de objeciones que remiten, en última instancia, a Dioses útiles, aunque resultarían válidos para otros muchos excelentes trabajos que sufren de una limitación parecida. La primera objeción cae por su peso. La heredera de pleno derecho de las monarquías de los siglos XVII y XVIII no fue la nación sin más en muchos y relevantes casos: fue la nación con imperio o el imperio con nación en su interior. Fue así en el caso de los grandes ejemplos que se citan: Francia, Gran Bretaña o Inglaterra; Estados Unidos (su expansión continental obligó a complejas operaciones coloniales a lo largo de un siglo, por lo menos hasta 1898, cuando se cierra una primera fase del proceso), Alemania y los países ibéricos. Aquí la cuestión no es el tamaño ni el momento ni el éxito de sus empresas coloniales: la cuestión es el modelo. Vayamos al caso español: si las Cortes de Cádiz apelan a los españoles, es a los de «ambos hemisferios», como de nuevo vuelve a suceder en el Trienio Liberal. Si de algo discuten a mediados de siglo es del problema enorme en Cuba, donde, además, la España nacional que la incluye y excluye al mismo tiempo se enzarza en una guerra de diez años (1868-1878), y de nuevo en otra en los años 1895 y 1898, cuando un proyecto nacional fallido a ambos lados del Atlántico sucumbe a sus propias contradicciones y al empuje o cierre de otro proyecto nacional e imperial genuinamente americano. ¿Cómo podemos seguir discutiendo de la España del siglo XIX como si fuese la del siglo pasado, encerrada (relativamente) en sus fronteras, ajena a la lógica imperial (nacional) que condujo a las dos guerras mundiales? La España del siglo XIX no es sólo una nación, del mismo modo que la Castilla o los reinos de la Corona de Aragón de los siglos XIII al XVIII no fueron sólo reinos medievales sin más, al margen de la enorme construcción imperial que empieza entonces y se sostiene, empequeñeciendo, hasta el siglo XX. Esta última observación puede parecer una concesión a las dedicaciones de quien firma la reseña. No es así.
El fondo del problema se encuentra en otro lado. Aquellas identidades subalternas, regionales, primigenias, anteriores a la nación madura, florecieron en el magma que fueron los imperios monárquicos y las naciones con imperio. Su dimensión, elethos imperial mismo, el divide et impera que los sostuvo durante siglos, abrió una brecha que permitió a escoceses, canadiens, irlandeses, bretones, marselleses provenzales y pieds-noirs, vascos, catalanes y otros tantos, definir sus identidades específicas en la transición a la nación contemporánea. Tampoco en este punto las ciencias sociales han resuelto muchos problemas interpretativos, pero sí han aprendido que el marco de interrogación es más amplio que el que antes encaraban las historias nacionales. En el citado viraje de 1983, el año en que se publicó la compilación The Invention of Tradition, los ensayos de Terence Rangers y David Cannadine (que debe mucho al libro The Sense of Power. Studies in the Ideas of Canadian Imperialism, 1867-1914, de Carl Berger, en el que se sostiene que la renovación del imperio victoriano tardío se origina en sus dominions, en Canadá en particular) pusieron los puntos sobre las íes para una consideración atenta de las conexiones entre el espacio metropolitano de la nación y sus obligaciones fuera. Una referencia más no sobrará en este contexto. Unos pocos años después, en 1989, C. A. Bayly terminaba el prefacio del renovador Imperial Meridian. The British Empire and the World, 1780-1830 con estas palabras: «Por encima de todo, el imperio debe verse no sólo como una fase crítica en la historia de las Américas, Asia y África, sino en la creación misma del propio nacionalismo británico».
Conviene atender a aquellas conexiones si resulta que, además, La Habana, San Juan y Manila (en menor escala) estaban pobladas por españoles que participaron en las experiencias políticas de acomodar el viejo Estado monárquico a las nuevas exigencias de la nación. La nación española del siglo XIX es, en esencia, un delicado equilibrio sostenido por el eje Barcelona (Valencia)-Madrid (Valladolid)-Cádiz (Málaga)-La Habana (Santiago). Es en estos nodos donde se decide el futuro colectivo, aquel que después se comunicara y transmitirá a los demás, aquel que se recubre con el manto único de nación española, pero que se interpreta desde realidades muy diversas. No por casualidad, el llamado «incondicionalismo» español que nace en Cuba, en la coyuntura que abre la Gloriosa (1868), es la primera manifestación de exasperación nacionalista, el origen de tantas cosas. Su importancia reside en que, al igual que había sucedido en las guerras carlistas, no sólo se manejan argumentos ideológicos o culturales, sino que se movilizan, además, tropas y recursos para afirmarlos en el terreno de los hechos. Es allí, en Cuba, donde por vez primera se pone en discusión la continuidad de la provincia como ente administrativo perfecto para el control desde arriba, ante el desafío que significa la división multiplicada de la isla. Y es allí donde se discute igualmente la figura autocrática del capitán general/gobernador: militar, por supuesto. La derrota de 1898 no es un acontecimiento más y se sitúa, por ello, en el origen mismo de las elucubraciones sobre la pérdida de «pulso» nacional, de tanta importancia en la cultura española del primer tercio del siglo XX. Hay diferencias que importan: el 1871 francés, la dolorosa derrota de Luis Napoleón Bonaparte, fue ante la gran potencia emergente de la Europa del último tercio de siglo; la española de 1898 fue en la manigua cubana frente a un movimiento descolonizador (con ayuda de Estados Unidos). El «hasta el último hombre; hasta la última peseta» de Cánovas del Castillo, formulado de otra forma en las Cortes, no se refería sólo a mantener unos intereses, sino a mantener la idea misma de integridad nacional construida paso a paso a lo largo del siglo, con España como nación a la vez europea y americana. Era una bofetada anunciada desde el Congreso de Berlín de 1885, en el que, a pesar de estar muy orientado hacia asuntos africanos, España formó parte del grupo de países invitados básicamente a observar. Insisto: la metáfora centro/periferia no sirve para extrapolar lo que sucede en la capital, del centro castellano de la Monarquía al resto. Si la nación como cultura y la soberanía nacional como fundamento político tienen alguna lógica y una fuerza enorme es por su voluntad unitaria y abarcadora: el abrazo del oso. Todos estaban, entonces, en el mismo saco. A no ser que claudiquemos antes las visiones sesgadas y parciales que aportarán los nacionalismos excluyentes del siglo XX.
No es este en absoluto el discurso que marca el tono de Dioses útiles, ni la flexibilidad que le permite su concepción modernista, constructivista, del nacionalismo moderno. Una lectura atenta de este libro impide recaer en aquello de que España es una de las naciones más antiguas de Europa o pretender que el destino de los españoles viene marcado por alguna particularidad especial de sus antepasados. Lo mismo valdría para sus competidores peninsulares, tan distintos al parecer y tan iguales en su obcecación. De tanto mito de los orígenes y de tanta invención interesada no queda nada después del riguroso ejercicio hermenéutico que se propone sobre la génesis del nacionalismo contemporáneo, reforzado, además, con el vasto ejercicio comparativo que se incluye para ilustrarlo. Además, nadie podrá acusar al autor de «haberse pasado al moro» o, para el caso, trabajar para otra bandera que no sea la de la ciencia social. José Álvarez Junco nos sitúa una vez más en el lugar preciso en que debemos discutir y razonar desde las capacidades interpretativas propias. Es por ello por lo que, desde una admiración añeja, me atrevo a poner en negro sobre blanco algunas apostillas a esta nueva y brillante aportación del autor de Mater Dolorosa.
[Fuente: Revista de Libros]
2 /
11 /
2016








