La fotografía es un medio para recordar, reflexionar y actuar.
El color de la justicia
Capitán Swing,
Madrid,
391 págs.
Ramón Campderrich Bravo
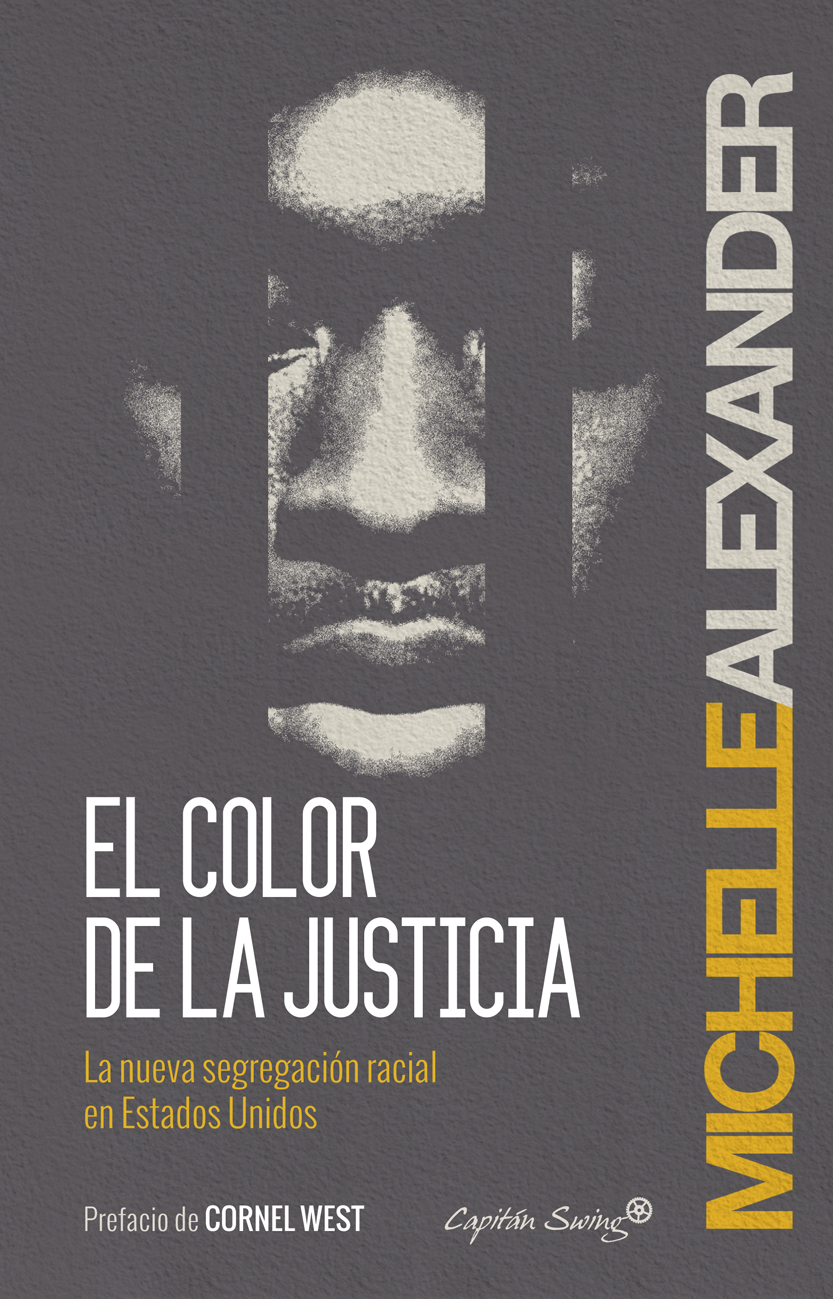 Este estudio de Michelle Alexander, abogada vinculada al movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos y profesora de las universidades de Stanford y Ohio, es un análisis detallado, completo, crítico y vibrante del fenómeno del encarcelamiento masivo de afroamericanos en EEUU a raíz de la llamada ‘guerra contra las drogas’. Un ejercicio excelente de sociología e historia jurídicas cuya pretensión es demostrar que para la población negra norteamericana el sistema de control penal estadounidense equivale al sistema legal y social de segregación racial o apartheid vigente en los estados del Sur de los Estados Unidos entre el final del período de la Reconstrucción (1877) y la supresión de las leyes segregacionistas en la década de los sesenta del siglo pasado (el llamado ‘sistema de Jim Crow’). Tal tesis se puede defender porque el sistema de control penal tiene efectos similares y desempeña una función social en muchos aspectos parecida a los propios de la discriminación racial legal anterior al surgimiento del movimiento por los derechos civiles liderado por Martin Luther King.
Este estudio de Michelle Alexander, abogada vinculada al movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos y profesora de las universidades de Stanford y Ohio, es un análisis detallado, completo, crítico y vibrante del fenómeno del encarcelamiento masivo de afroamericanos en EEUU a raíz de la llamada ‘guerra contra las drogas’. Un ejercicio excelente de sociología e historia jurídicas cuya pretensión es demostrar que para la población negra norteamericana el sistema de control penal estadounidense equivale al sistema legal y social de segregación racial o apartheid vigente en los estados del Sur de los Estados Unidos entre el final del período de la Reconstrucción (1877) y la supresión de las leyes segregacionistas en la década de los sesenta del siglo pasado (el llamado ‘sistema de Jim Crow’). Tal tesis se puede defender porque el sistema de control penal tiene efectos similares y desempeña una función social en muchos aspectos parecida a los propios de la discriminación racial legal anterior al surgimiento del movimiento por los derechos civiles liderado por Martin Luther King.
En efecto, dadas las enormes proporciones de hombres jóvenes afroamericanos sujetos a control penal y las consecuencias legales que ese sometimiento a control penal tiene en EE.UU., se puede decir que existe hoy en ese país una política encubierta de marginalización o exclusión social en parte orientada por criterios raciales (el otro criterio esencial para caracterizar esta política es su clasismo, su profundo odio/ desprecio a los pobres). La siguiente cita de la autora será suficientemente ilustrativa en cuanto a lo primero: “En algunos estados, los hombres negros ingresan en prisión por delitos de drogas en proporciones que son entre veinte y cincuenta veces más altas que las de los hombres blancos. Y en las principales ciudades asoladas por la guerra contra las drogas, hasta el 80% de los jóvenes afroamericanos tiene antecedentes penales (…). Si se mantienen las tendencias actuales, uno de cada tres jóvenes afroamericanos cumplirá condena, y en algunas ciudades más de la mitad de todos los adultos negros jóvenes está en la actualidad bajo control correccional: en cárcel o en prisión, en libertad provisional o condicional” [datos de 2012]. Recuérdese que en los EE.UU. los jueces pueden imponer —y, a veces, están obligados a imponer— penas superiores a cinco años de prisión por la mera posesión para consumo propio de unos pocos gramos de crack.
Y, en cuanto a lo segundo, las consecuencias legales del control penal, basta tomar consciencia de las draconianas medidas que acompañan casi automáticamente a una condena penal en los EE.UU.: privación del derecho de sufragio activo y pasivo en toda clase de convocatorias electorales; privación del derecho a acceder a la vivienda pública; privación del permiso de conducir —en un país donde es muy difícil prescindir del coche si se quiere trabajar—; privación del derecho a acceder a los cupos de alimentos para familias pobres; obligación de marcar la casilla de antecedentes penales en los formularios de solicitud de empleo, cuya presentación es paso previo para poder lograr una entrevista de trabajo; prohibición de formar parte de un jurado. De este modo, para muchos afroamericanos rige un verdadero régimen de apartheid que les cierra cualquier posibilidad de reinserción social o de ciudadanía política, al igual que en los tiempos del sistema de Jim Crow.
En definitiva, la política de dureza represiva, sobre todo la desplegada en el marco de la guerra contra las drogas, y la discriminación legal de los convictos y ex convictos han resucitado hasta cierto punto la vieja segregación racial legalizada, que ahora ya no es exclusiva de los estados del Sur. El efecto de esa política ha sido amplificado hasta el punto de afectar a toda la comunidad afroamericana pobre o de clase trabajadora por la acción combinada de las fuerzas del orden y los medios de comunicación de masas. Aquí los factores clasistas y el individualismo neoliberal juegan un importante papel. Las fuerzas del orden, desde las policías militarizadas hasta los fiscales, ordenan y practican redadas continuas para cazar el mayor número posible de consumidores y pequeños traficantes de drogas. Cualquier excusa sirve, por lo demás, pues el Tribunal Supremo ha dejado en la práctica vía libre a la policía para llevar a cabo registros cuando le plazca (por ejemplo, es perfectamente válido parar un vehículo por llevar un faro roto o por un mínimo exceso de velocidad, ordenar al conductor que salga del vehículo y registrarlo; si al registrar al individuo o su coche, se le encuentran unos pocos gramos de crack o marihuana puede ser detenido, conducido a comisaría, juzgado y finalmente condenado a varios años de prisión sin mayores dificultades). Naturalmente, la policía no realiza redadas sistemáticas en busca de drogas en los barrios acomodados de las ciudades o en las pequeñas poblaciones del campo norteamericano, abrumadoramente habitadas por blancos, no vayan a incomodarse los ciudadanos decentes y/ o los blancos anglos, con mayores recursos económicos y políticos para quejarse. Así que el objeto casi exclusivo de las redadas y las pesquisas policiales son los barrios pobres y degradados de las grandes ciudades, donde se concentra la inmensa mayoría de la población negra estadounidense por una serie de razones históricas que se explican en el libro de Alexander. A continuación, los medios de comunicación de masas se encargan de dar la máxima difusión a estas acciones policiales sin aportar el menor matiz crítico. Luego reproducen en buena parte de sus productos de ficción el estereotipo del negro violento, vago, ‘colocado’, en suma, agresivo y/ o irresponsable. Al cual seguidamente contraponen de vez en cuando el estereotipo del negro decente o exitoso gracias a su fuerza de carácter, moralidad y esfuerzo individuales (por ejemplo: el presidente Obama). Este último estereotipo es más relevante de lo que pudiera parecer a primera vista porque uno de los objetivos esenciales de la política gubernamental y mediática en EE.UU. es insertar en los cerebros de la gente la idea de que la pobreza y la marginación social y sus secuelas son en exclusiva un problema de responsabilidad individual, de culpa personal. De esta manera, el cuestionamiento de la dureza punitiva y de la guerra contra las drogas, la necesidad de políticas sociales públicas, las transformaciones socioeconómicas asociadas a la globalización y las responsabilidades colectivas en el mantenimiento de un orden generador de desigualdad, pobreza e inadaptación social quedan eliminadas del discurso público dominante.
La imagen de la población negra asociada a las políticas de encarcelamiento masivo en el contexto de la guerra contra las drogas desempeña, en consecuencia, una importante función de apaciguamiento de los potenciales descontentos con el sistema social imperante. Los blancos pobres o de clase media intermedia o baja pueden tener la compensación psicológica de ser superiores a alguien por muy mal que estén (no sólo a los afroamericanos, también a los hispanos, como no olvida Alexander) y los afroamericanos tienden a interiorizar como culpa personal o, incluso, como un defecto moral característico de los negros pobres la condena en masa en la guerra contra las drogas.
El ensayo de Alexander contiene hacia su final una interesante reflexión crítica del actual movimiento por los derechos civiles. Es una crítica fundamentada en la experiencia, pues proviene de una persona formada en ese movimiento. Desde la segunda mitad de los años setenta, en que pasaron a un plano muy secundario las movilizaciones ciudadanas, la estrategia del movimiento por los derechos civiles ha girado en torno a dos ejes: la promoción y defensa de las políticas de acción afirmativa y la lucha legal en los tribunales. Continuar con ambas cosas es necesario, pero resulta contraproducente si se convierte en la única herramienta del movimiento por los derechos civiles, como, según Alexander, ocurre hoy en día. Y esto es así porque hacerlo supone olvidar que el prejuicio racial se halla combinado en EE.UU. con el prejuicio clasista, sufrido también por los blancos pobres, que la acción colectiva es tan necesaria como el trabajo elitista de los abogados y los lobbistas de derechos humanos y que el capitalismo contemporáneo es, esencialmente, injusto.
No me resisto a concluir esta reseña sin indicar una opinión muy personal de quien la escribe acerca de los méritos del libro de Alexander. Si se desea dar a conocer en las facultades de derecho la literatura jurídica anglosajona más provechosa en el plano político e intelectual, son libros como el de Michelle Alexander los que deberían recomendarse, en lugar de las obras de Rawls o, no digamos ya, Sandel.
30 /
12 /
2014








