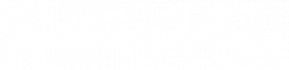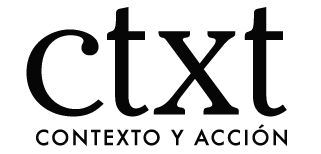La diferencia fundamental [de la cultura obrera] con la cultura de los intelectuales que tan odiosa me resultaba es el principio de modestia. El militante obrero, el representante obrero, aunque sea culto, es modesto porque, se podría decir, reconoce que existe la muerte, como la reconoce el pueblo. El pueblo sabe que uno muere. El intelectual es una especie de cretino grandilocuente que se empeña en no morirse, es un tipo que no se ha enterado que uno muere, e intenta ser célebre, hacerse un nombre, destacar… esas gilipolleces del intelectual que son el trasunto ideal de su pertenencia a la clase dominante.
Asier Arias
Brochas gordas, ecofascismos y transiciones
Simon Stiell, secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se asomaba el pasado 21 de enero a su cuenta de LinkedIn para explicarnos que «el boom global de la energía limpia es el negocio de crecimiento económico de la década». No era la primera vez que, como tantos otros, tiraba a sovoz una línea entre el «boom» renovable y la maltrecha salud de las economías del Norte[1].
Aquí dejaré de lado el hierro de madera del «crecimiento verde» (D’Alessandro et al., 2020; Hickel & Kallis, 2019; Kallis et al., 2025; Jackson & Victor, 2019; Parrique et al., 2019) para ocuparme, en su lugar, de la «energía limpia», el «negocio de la década» y las brochas gordas.
En concreto, me gustaría dar algunas vueltas tentativas en torno a la brocha gorda de los crecientes ataques contra los movimientos de protección del territorio y oposición al proyecto de una «transición energética» entendida como instalación indiscriminada de infraestructuras «renovables». El debate en que debieran insertarse esos ataques es un debate importante, pero esa brocha juega en su detrimento, invitándonos a simplificar y obviar las posiciones de quienes no comparten nuestras asunciones de partida.
Si bien es probable que la letra falle en algún punto, el espíritu que anima estas líneas es precisamente el contrario: mi análisis se basa, como todos, en una selección parcial de los hechos relevantes –parcial por incompleta, claro, pero también en tanto orientada por valores e intuiciones que estoy muy lejos de haber examinado hasta su raíz–, y si cabe extraer de él algún esbozo estratégico, tendrá sin duda menos interés que cualquier esquema cabal de crítica de mi articulación de las piezas de esa selección parcial.
Lejos de este espíritu, los textos en los que podemos leer los referidos ataques dan por cerrado el debate: el resorte de los señalados movimientos ha de buscarse, según estos textos, en un egoísmo NIMBY y un conservacionismo nostálgico alineado con los objetivos de la extrema derecha, el «negacionismo», el «retardismo», etc. Con estos mimbres, estos resortes y estos objetivos sobre la mesa, está claro que sobra el debate: cuanto ha de preguntarse es cómo conjurar el peligro que encarnan estos irresponsables. Un debate resuelto, pues, pero resuelto en hileras de falsas dicotomías y generalizaciones apresuradas rematadas ocasional pero llamativamente con guindas ad hitlerium.
Nos conviene a todos aceptar el debate con humildad, abriendo la puerta a los matices. No todo lo que no encaja con lo que creemos –o con lo que creemos saber– es «negacionismo», «retardismo» o «desinformación», y mucho menos «fascismo», aun cuando por algún acaso rimara con este o aquel aspaviento de alguna luminaria alt-right.
Una de las formas posibles de catalogar aquellos ataques atendería a su fuente, dejando a un lado los provenientes de agrupaciones empresariales del sector renovable y, al otro, aquéllos que expresan las preocupaciones e intuiciones estratégicas de una parte del ecologismo español. Por motivos que es innecesario comentar, prestaré poca atención a los primeros. Basten dos pinceladas sobre un ejemplo al azar.
En uno entre los más recientes, uno de los más visibles portavoces de aquellas agrupaciones nos proponía el siguiente ejercicio. «Imaginen uno de estos típicos casos de plataformas contra desarrollos renovables que consiguen paralizar un parque solar de 50 megavatios. ¿Qué efecto tiene eso? Siendo conservadores, durante [sus] treinta años de funcionamiento, una planta como ésa generaría unos 2,25 teravatios por hora que desplazarían a otros [tantos] generados con ciclos combinados de gas. Por tanto, su no implantación provoca la emisión de 832.500 toneladas de CO2» (Fresco, 2025)[2].
Mera aritmética y sentido común, hasta que introducimos en la ecuación algunos detalles. De acuerdo con los datos más recientes de Red Eléctrica, la potencia instalada en el Reino de España supera los 128 GW. Al igual que en el resto de la UE y de la OCDE, el consumo de electricidad cae en España desde hace más de quince años. Actualmente, la demanda media oscila en torno a los 25 GW, con picos máximos que apenas rebasan los 40 GW. Hoy, según Red Eléctrica, el 61% de la potencia instalada es renovable: más de 78 GW, pues.
Las redundancias son necesarias, pero ante una de este calado debe preguntarse qué parte responde a una «decidida acción por el clima» y qué parte a la necesidad de ejecutar los fondos NextGenerationEU en el contexto del «boom» que se perfila como «el negocio de crecimiento económico de la década». Existen motivos técnicos –relacionados, esencialmente, con las intermitencias y la estabilidad de la red– que hacen inviable la eliminación de los «ciclos combinados» (que representan hoy el 20% de la potencia instalada), pero incluso si pretendiéramos obviarlos deberíamos preguntar, caso por caso, cuántos electrones «verdes» podrían venir a «desplazar a otros generados con ciclos combinados».
En todo caso, es la discusión dentro del movimiento ecologista la que puede resultar provechosa. Gorka Laurnaga publicaba recientemente en Corriente Cálida un artículo interesante que caería en la segunda de las referidas categorías y que puede servirnos para plantear alguno de los segmentos de esa discusión (Laurnaga, 2025). En él desarrolla las siguientes ideas:
- Cabe entresacar alguna analogía entre los fascismos históricos y los movimientos de oposición a la transición energética interpretada en los términos convencionales.
- El ecofascismo es un proyecto fosilista –como probarían los eslóganes antirrenovables de los partidos de extrema derecha– mientras las renovables vendrían preñadas de potencialidades emancipatorias.
- La estrategia ecologista debe consistir en espolear la rápida implantación de renovables.
Se trata, evidentemente, de un esqueleto «pelado», que deja de lado una cantidad considerable ideas importantes, quizás el grueso de las abordadas en el artículo. Sea como fuere, creo que existen motivos para las reservas ante cada una de esas tres ideas.
Por lo que a la primera se refiere, mi impresión es que la cuestión del fascismo resulta de escaso interés en el contexto de este debate. Cabe entresacar toda clase de analogías: entre el caldo gallego y la física de altas energías, pongamos, pero no hay nadie buscando entre los grelos respuestas al problema de la interpretación de la mecánica cuántica, por buenos motivos. En el contexto que aquí nos interesa, esos buenos motivos, esa irrelevancia de la analogía estriba en la escasa penetración de la derecha en general en los colectivos que nos ocupan. Por ponerlo en dos palabras, no había camisas negras en la marcha de Aliente sobre Madrid de octubre de 2021. Quizá me equivoque, pero mi impresión es que podemos desestimar el riesgo de un deslizamiento de estos movimientos hacia el «etnonaturalismo antirrenovable» (Laurnaga, 2025).
Por lo que al ecofascismo se refiere, si lo interpretamos como un proyecto que se orientaría al apuntalamiento descarado –en lugar de hipócrita– de los privilegios de determinados sectores de la población de las economías del centro en el inestable contexto del relativo declive de la potencia hegemónica, la desintegración de la economía capitalista globalizada y la competición interimperialista por recursos escasos en la era del cénit de los combustibles fósiles, entonces, no hay motivos para excluir ninguno en particular de la lista de esos recursos (Font-Oporto, 2025). En concreto, hay pocos motivos para excluir de esa lista los recursos que se espera que ofrezcan el último balón de oxígeno a la era de la Gran Aceleración –la «energía estable, segura y barata para impulsar el crecimiento económico», las «nuevas estrategias de crecimiento» (Von der Leyen, 2019), etc.
Por otra parte, mi impresión es que buscar un proyecto definido en los ganchos electorales de la extrema derecha puede ser una pérdida de tiempo. Así, por ejemplo, dudo que ninguno de los profundos pensadores del libertarismo autoritario pueda especificar de qué habla cuando se refiere al «globalismo» o al «marxismo cultural», porque muy probablemente se trate de términos tan vacíos para ellos como para ti y para mí. Su oposición a las renovables podría ser, antes que una pieza clave de su meticuloso plan ecofascista, un gesto más en su repertorio de poses «antiestablishment».
En cuanto a las virtualidades emancipatorias de las renovables, la «oportunidad democratizadora» que ofrecerían se hace depender aquí de su dispersión geográfica, que favorecería, sobre el papel, su control popular. Puede que esta idea, tan llevada y traída, sea estratégicamente importante y convenga por tanto desarrollarla –al efecto, no debiera obviarse el estudio esmerado de los pasos a dar hacia el control democrático de los medios hoy en manos de los principales agentes del sector minero, o de las cadenas globales de suministro de «minerales críticos»; tampoco debiera desatenderse el análisis de las diferencias entre el régimen jurídico de la propiedad del capital fijo y los activos de Acciona, Capital Energy, Iberdrola o Naturgy, de una parte (la verde), y Endesa, Capital Energy, Iberdrola o Naturgy, de otra (la fósil).
La tercera idea es sin duda la crucial, y me detendré por tanto a deambular por más tiempo en torno a algunas de sus dimensiones políticas y materiales.
Debiera ser hoy innecesario insistir en que el momento histórico en el que vivimos es completamente excepcional. Tras la Segunda Guerra Mundial nuestra «civilización de los combustibles fósiles» (Smil, 1999: 271) se constituye específicamente como la civilización del petróleo, un tesoro geológico que estamos camino de dilapidar en un parpadeo geológico. Creo que debemos tratar de destilar con cuidado las implicaciones políticas de esa excepcionalidad, porque bien podría darse el caso de que la idea convencional de la «transición energética» fuera de hecho el último sueño de la razón fósil: la esperanza de «una sociedad con una fuerte cultura fósil» (Laurnaga, 2025) de prolongar la extraordinaria riqueza energética de los combustibles fósiles en la era de su declive[3].
Laurnaga, en la estela de los más lúcidos entre los partidarios españoles del Green New Deal, llama al apoyo al despliegue de infraestructura «renovable» presentándolo como una alternativa que «permite dar pasos en la dirección correcta», hacia un futuro decrecentista hoy por hoy inviable a causa de la ausencia de un sujeto político a la altura de la tarea.
Es cierto que la «incomparecencia de los sujetos del cambio» (Garí, 2024) parece obvia, pero no es menos cierto que los escasos datos disponibles sobre actitudes hacia el decrecimiento resultan alentadores (Hickel, 2023). «Migajas», podría replicarse, y con buenos argumentos. Pero serán fracciones de migajas si entramos con el paso cambiado en la «guerra de posiciones», en la lucha ideológica y cultural[4].
Quizá resulte, en fin, estratégicamente contraproducente plantear «el último sueño de la razón fósil» como palanca hacia la conformación de aquel sujeto político: posponer la acción decidida en la dirección adecuada, dejándola para un futuro en el que seremos culturalmente más fuertes a pesar de no haber hecho a tiempo los deberes culturales, apostando, en su lugar, por alentar ilusiones peligrosas. Y es que, en efecto, la idea de que después de la «transición energética» seguiremos viviendo esencialmente como hoy, concentrados en ciudades o viviendo en el campo como si viviéramos en la ciudad, la idea de que la participación laboral y la proporción de trabajo humano en el sector primario pueden prolongar su enanismo durante décadas, la idea de que con «sumarles a los soviets la electricidad» estaría asegurado todo eso y mucho más, esa idea, me temo, es una de las piezas más peligrosas de nuestra «cultura fósil». El ecologismo debe valorar con mucho cuidado qué hacer con ella, y quizá debiera apostar desde el principio por explicar que lo imposible es imposible, pero mostrando también que existen posibilidades deseables.
Explicar esa imposibilidad pasa no sólo por apuntar a las contradicciones del despliegue masivo de infraestructura «renovable» para introducir electricidad en un mercado eléctrico saturado dentro de una economía incapaz de avanzar hacia cuotas mayores de electrificación. Pasa, sobre todo, por incidir en la señalada excepcionalidad, y por hacer pedagogía de los límites, sin dogmatismos, pero también sin autoengaños.
La Gran Aceleración (Steffen et al., 2015) y la expansión económica de la posguerra que despuntan en el momento en que comienza nuestra excepcional coyuntura tuvieron a su base un drástico incremento de la disponibilidad de energía, protagonizado por un aumento exponencial del consumo de petróleo. Es aquí, como decía, que nuestra civilización fósil se erige en civilización específicamente petrolera. Este combustible fósil supone hoy una tercera parte del consumo energético total, y sus derivados son absolutamente ubicuos; los otros dos se reparten, en conjunto, en torno al cincuenta por ciento de ese consumo. Esta proporción de cuatro quintas partes de energía fósil no ha variado en las últimas cuatro décadas (IEA, 2021a; IEA, 2022: 43; 2023: 102).
La «transición energética», concebida en los términos convencionales, tiene por objeto sustituir esta base fósil de nuestras economías –inmersa ya en un irreversible proceso de declive– por una base eléctrica asentada en sistemas industriales −no renovables− de captación de flujos de energía renovable. Mientras la proporción de la energía total que debemos a estos sistemas apenas puede apreciarse en las gráficas, la electricidad sigue sin alzarse por encima de la quinta parte de nuestro consumo energético total. En países como el nuestro, esa proporción es exactamente la misma que a nivel global.
El ejercicio de imaginación necesario para atisbar a la vuelta de la esquina renovable fuentes de energía con rendimientos asimilables a los de los combustibles fósiles es ciertamente exigente. Y no basta con imaginación: hace falta, además, minería, y a gran escala. Según la Agencia Internacional de la Energía, la «transición energética» requeriría un espectacular incremento de la extracción de tierras raras, níquel, cobalto o litio (IEA, 2021b: 9). Éstos son sólo algunos de los minerales necesarios para la «transición» −debemos añadir aluminio, cadmio, cromo, cobre, estaño, galio, grafito, indio, hierro, magnesio, manganeso, molibdeno, plata, plomo, selenio, telurio, titanio, vanadio, zinc−, y nuestra capacidad de aprovechamiento de cualquiera de ellos no podrá sino verse comprometida por un proceso de declive análogo y paralelo al de los combustibles fósiles (Valero, Valero & Calvo, 2021). La escasez de muchos de estos recursos no es un problema para el futuro lejano, sino para las próximas décadas (cf. Watari et al., 2021).
Es dudoso que convenga entrar en ninguna «guerra de posiciones» minimizando cada uno de los factores de nuestra excepcional coyuntura, reducida a la urgencia de instalar más para emitir menos.
Cerrando el foco sobre los planes de «transición energética» de la UE, debe notarse que los mismos se formulan no sólo como programas de estímulo industrial, sino asimismo como dispositivos para la competición estratégica por recursos del Sur global, de modo que no es de extrañar que pronto se les anexara la retórica securitaria habitual en el contexto migratorio (Pérez et al., 2023: 34).
La batería de legislación de la UE para la «transición energética» se anuncia inicialmente como una «nueva estrategia europea de crecimiento» verde (Von der Leyen, 2019). Esta idea de la transición como una oportunidad para relanzar la industria europea chocó en apenas un par de meses con la crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19. Las medidas de transición comenzaron entonces a presentarse como políticas destinadas a paliar la crisis. De la expansión se pasó al control de daños; de un keynesianismo más hipotético que verde, a un neoliberalismo estatista de contingencia con trazas asistencialistas (Albarracín, 2023). Los fondos NextGenerationEU fueron la correa de transmisión diseñada para echar a andar esa política de contención.
La guerra en Ucrania vino a añadir un nuevo elemento: a la retórica del crecimiento verde y la «seguridad» se sumó entonces la de la «seguridad energética». «La transición energética a las renovables y convertir a Europa en el primer continente verde ya no son la prioridad número uno. Ahora lo más importante y urgente es garantizar el suministro energético […], sin importar si es a través de los combustibles fósiles, la nuclear o las renovables. Para llevarlo a cabo la Comisión Europea presentó [en mayo de 2022] el REPowerEU, la estrategia energética para que la Unión Europea deje de depender de los combustibles fósiles rusos» (Nualart, 2022: 63). Una estrategia que hará uso de los fondos NextGenerationEU, pero desligada ya de sus tímidas provisiones verdes.
Esta «transición energética», gestionada por los grandes actores del sector privado y atravesada por tantas retóricas e intenciones paralelas y contradictorias, se inscribe en un contexto de profunda dependencia material: la UE no sólo importa la práctica totalidad de la energía que consume, sino asimismo los materiales y tecnologías necesarias para la transición a las «energías limpias». Mientras, las economías del Sur se hallan insertas en las cadenas globales de suministro como exportadoras de materias primas condenadas al subdesarrollo y la «dependencia» (Dias Carcanholo, 2023) por la vía de la «patada en la escalera» (Chang, 2002), el yugo de la deuda externa (Toussaint, 2018) y la sujeción a tratados de comercio e inversión.
Tanto la UE como los Estados Unidos han definido sus planes de transición con el escasamente velado propósito de disputar a China el control de las materias primas y las tecnologías llamadas a protagonizar el nuevo ciclo económico. La Ley de Materias Primas Fundamentales, aprobada en diciembre de 2023, es la principal herramienta de la UE en este terreno. No obstante, la ventaja de China sobre sus competidores occidentales es más que evidente: no sólo extrae unas dos terceras partes de las tierras raras y refina el 90% de éstas, sino que lleva desde comienzos de siglo estimulando el desarrollo de su industria de «tecnologías limpias» y acapara así tres cuartas partes del mercado de baterías y paneles fotovoltaicos, y en torno a la mitad del de aerogeneradores. La referida ley estipula que, para 2030, al menos el 10% del consumo anual de las materias necesarias para la transición debe proceder de la UE. El resto tendrá que provenir de otra parte, y aunque la ley establece que el suministro debe ser diversificado, las realidades geológicas son las que son: cerca del 60% de las reservas mundiales de litio se encuentran en el así llamado triángulo del litio, mientras que la mitad de las de cobalto se encuentran en la República Democrática del Congo, de cuyas minas se extrae hoy cerca del 70% del total mundial. Siddharth Kara narraba recientemente en Cobalto rojo la historia de terror de estas minas, que puede generalizarse al sector minero en el Sur, en el que «una subclase global» realiza a diario «un trabajo agotador en condiciones infrahumanas» (Loffredo, 2023) sin que sus economías nacionales experimenten ventaja alguna gracias a su «ventaja comparativa».
Esta situación de dependencia material de la UE y de subordinación económica de los países del Sur constituye el punto de partida ineludible para el planteamiento de cualquier cuestión de justicia global en el contexto de la «transición energética».
«La presencia visible de las renovables –nos dice Laurnaga en su artículo– podría ser algo a reclamar con orgullo: la asunción anticolonial de nuestra huella ecológica, los molinos como bandera internacionalista». Como la estrella internacionalista, los molinos tienen tres aspas, pero ahí se acaba la analogía, a no ser que queramos convertirla en una pieza de humor negro introduciendo en esa bandera, sobre un fondo muy negro, el mosaico de banderas de los países que habrán de sufrir durante una generación la maldición de los recursos para legar a la siguiente una mina a cielo abierto rebañada hasta los límites de lo rentable.
Si pretendemos tomarnos en serio esto del internacionalismo y la justicia global, debiéramos comenzar por hacernos cargo de que, en países como el nuestro, tocamos a muy poco. Incluso aunque nos decidiéramos a vivir como si no nos encontráramos en una peligrosísima situación de extralimitación ecológica[5], como si no hubiera responsabilidades diferenciadas ni deuda ecológica, incluso aunque nos plantáramos ante nuestra situación actual como si se tratara de una coyuntura en la que sencillamente toca repartir recursos equitativamente, con eso y con todo, en países como el nuestro, repitámoslo, tocamos a muy poco. Esta forma de aproximarse a la justicia global no puede considerarse tan siquiera de mínimos, y aun así se encuentra a años luz de lo que los planes de transición de la UE ofrecen a sus zonas de sacrificio en forma de promesas no vinculantes de buenas prácticas. En países como el nuestro, una abrumadora mayoría de la población vive a costa de otros, sustrayendo recursos y desplazando impactos escaleras abajo de la pirámide global de dominio-postración.
Podemos prolongar la senda de la sustracción de recursos y el desplazamiento de impactos, pretendiendo que bastará para evitarlo con sustituir fósiles por renovables. Podemos también afrontar la escasez con criterios de justicia global y tratar de contribuir a sustituir estilos de vida imperiales por estilos de vida universalizables. Ahí reside hoy la médula de un internacionalismo proletario a la altura de los tiempos.
La dificultad estriba –volvamos sobre ello, porque es crucial y Laurnaga acierta al subrayarlo– en dar con el sujeto político de transformaciones del calado de las implícitas en lo antedicho. Al respecto, disponemos sólo de algunas intuiciones. Es claro que esa pedagogía de los límites que invocaba más arriba no puede llegar muy lejos por sí misma. Acompañarla de prácticas y experiencias concretas de organización, y muy en particular de aquéllas que puedan vincularse directamente con la satisfacción de necesidades (González Reyes & Almazán, 2023), contribuiría sin duda a dotarla de contenido. La atención a los resortes materiales de la organización del movimiento obrero habrá de jugar en cualquier caso un papel que, por suerte, comienza a reconsiderarse con cuidado (Chibber, 2022).
«Las renovables son hoy –propone Laurnaga– la prueba de fuego del ecologismo organizado, porque demarca, a mi modo de ver, la diferencia entre un ecologismo idealista y uno transformador. Y la transición ideal no es una transición, es un ideal. Tener una posición clara a favor del despliegue renovable (aunque tratando de mejorarlo) significa haber escogido una posición equilibrada que tenga en cuenta variables clave como urgencia, escala, justicia social y realismo político». Estamos aquí ante la distinción que la tradición socialista traza entre la izquierda y la derecha del movimiento. Ésta, incapaz de apreciar la discontinuidad «entre el tempo o ritmo de la preparación de la revolución, el de su consumación y el de la construcción del orden nuevo», aborda esa construcción sirviéndose de las mismas herramientas con las ejecuta reformas en el presente. Aquélla, por su parte, «hace del orden nuevo una novedad puramente utópica, pensada, como en la teología negativa de los místicos, por vía de pura y abstracta negación del orden presente» (Sacristán, 1998: 154). De lo que se trataría, aquí como allí, sería de hallar la «posición equilibrada», y quizá la misma se ubique ya en la lucha por lo necesario, prestando un oído atento a lo políticamente posible y planteando escenarios deseables, pero sin alentar ilusiones peligrosas.
Referencias
Albarracín, D. (2023) “¿Una vuelta a Keynes en la política económica española?”, Viento Sur, 187, pp. 65-73.
Chibber, V. (2022) The Class Matrix: Social Theory after the Cultural Turn. Cambridge: Harvard University Press.
Chang, H-J. (2002) Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective. London: Anthem Press.
D’Alessandro, S., et al. (2020) “Feasible alternatives to green growth”, Nature Sustainability, 3, pp. 329-335.
Dias Carcanholo, M. (2023) “Sobreexplotación y alternativas en el Sur Global”, Viento Sur, 191, pp. 79-87.
Escrivá, A. (2021) «Un deslumbrante túnel de carbono», El País, 1 de octubre.
Escrivá, A. (2023) Contra la sostenibilidad. Por qué el desarrollo sostenible no salvará el mundo (y qué hacer al respecto). Barcelona: Arpa.
Font-Oporto, P. (2025) “Ecofascismos y crisis ecosocial: sustratos, contextos, causas y detonantes”, Las Torres de Lucca, 14(1), pp. 191-204.
Fresco, P. (2025) «Las serias responsabilidades de la obstrucción climática», El País, 8 de enero.
Garí, M. (2024) «Repensar el ecosocialismo», Viento Sur, 10 de octubre.
González Reyes, L. & Almazán, A. (2023) Decrecimiento: del qué al cómo. Propuestas para el Estado español. Barcelona: Icaria.
Hickel, J. (2023) «How popular are post-growth and post-capitalist ideas? Some recent data», Jason Hickel, 24 de noviembre.
Hickel, J. & Kallis, G. (2019) “Is green growth possible?”, New Political Economy, 24, pp. 1-18.
IEA (2021a) Key World Energy Statistics 2021. Paris: International Energy Agency.
IEA (2021b) The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions: World Energy Outlook Special Report. Paris: International Energy Agency.
IEA (2022) World Energy Outlook 2022. Paris: International Energy Agency.
IEA (2023) World Energy Outlook 2023. Paris: International Energy Agency.
Jackson, T. & Victor, P. A. (2019) “Unraveling the claims for (and against) green growth”, Science, 366(6468), pp. 950-951.
Kallis, G., et al., (2025) “Post-growth: the science of wellbeing within planetary boundaries”, The Lancet Planetary Health, 9(1), pp. 62-78.
Laurnaga, G. (2025) «La belleza de Berghof. Sangre, tierra y molinos», Corriente Cálida, 13 de enero.
Loffredo, J. (2023) «US Africa Leaders Summit promises more exploitation for Africa, record profits for US mining firms», The Grayzone, 23 de enero.
Ministerio de Consumo/EC-JRC (2022) Sostenibilidad del consumo en España. Evaluación del impacto ambiental asociado a los patrones de consumo mediante Análisis del Ciclo de Vida. Madrid: Ministerio de Consumo.
Nualart, J. (2022) “De la transición energética a la transición para la seguridad energética”, Viento Sur, 185, pp. 61-68.
Parrique, T., et al. (2019) Decoupling Debunked: Evidence and Arguments against Green Growth as a Sole Strategy for Sustainability. Brussels: European Environment Bureau.
Pérez, et al. (2023) La mina, la fábrica y la tienda: Dinámicas globales de la ‘transición verde’ y sus consecuencias en el ‘triángulo del litio’. Barcelona: Observatori del Deute en la Globalització.
Planelles, M. Fariza, I. y Grasso, D. (2023) «La explosión sin precedentes de las renovables: más de 1.400 proyectos en camino», El País, 12 de marzo.
Richardson, K., et al. (2023) “Earth beyond six of nine planetary boundaries”, Science Advances, 9(37), eadh2458.
Riechmann, J. (2024) “Sobre energía, transiciones ecosociales y modos de vida”, Nuestra Bandera, 262, pp. 125-146.
Romero de Pablos, A. & Sánchez Ron, J. M. (2001) Energía nuclear en España. De la JEN al CIEMAT. Madrid: Doce Calles.
Sacristán, M. (1998) El orden y el tiempo. Madrid: Trotta.
Smil, V. (1999) Energías. Una guía ilustrada de la biosfera y la civilización. Barcelona: Crítica, 2001.
Steffen, W., et al. (2015b) “The trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration”, The Anthropocene Review, 2, pp. 1-18.
Stiell, D. S. (2023) «Coal, oil, and gas are fueling the cost-of-living crisis. The COP28 Climate Conference can see a climate action surge», United Nations, 15 de noviembre.
Toussaint, E. (2018) Sistema deuda. Historia de las deudas soberanas y su repudio. Barcelona: Icaria.
Valero, A., Valero, A. & Calvo, G. (2021) Thanatia. Límites materiales de la transición energética. Zaragoza: Universidad de Zaragoza.
Von der Leyen, U. (2019) «Un Pacto Verde para Europa y el Planeta», El País, 11 de diciembre.
Watari, T., et al. (2021) “Major metals demand, supply, and environmental impacts to 2100: A critical review”, Resources, Conservation and Recycling, 164, 105107.
Notas
- Hace algo más de un año nos dejaba dicho que «las energías renovables van a proporcionar energía estable, segura y barata para impulsar el crecimiento económico» (Stiell, 2023). Quizá algunos escucharan en esos acordes reminiscencias de aquella edénica abundancia nuclear que prometía una electricidad tan barata que –tal y como aseguraba allá por 1954 Lewis Strauss, presidente de la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos– no valdría la pena medirla para cobrar por su consumo (Romero de Pablos & Sánchez Ron, 2001: 239). ↑
- El autor nos había definido previamente a los movimientos por la defensa del territorio como «un riesgo a la misma altura del negacionismo climático directo», una definición casi tan elocuente como el escolio con la que nos la acompañaba: «si estos movimientos tienen tanta tracción es precisamente porque no estamos sabiendo explicar por qué esto es tan importante para todos; no para las empresas, sino para toda la sociedad» (Planelles, Fariza & Grasso, 2023). ↑
- En economías como la española, incluso suponiendo importantes aumentos de penetración eléctrica –algo en absoluto garantizado y sujeto a límites en el plano físico y tensiones coste/beneficio en el ecológico–, e incluso dejando de lado cuestiones de justicia global y justicia intergeneracional, las reducciones de consumo energético tras una transición a las «energías renovables» habrían de ser de gran calado –en torno a tres cuartas partes, según una estimación con una generosa penetración eléctrica, del triple de la actual (cf. Riechmann, 2024: 129). Una importante implicación de ese descenso tiene que ver con la urgente necesidad de incrementar la participación laboral y la proporción de trabajo humano en el sector primario, algo que Laurnaga considera «indeseable» y políticamente irrealizable. ¿Mejor ni mencionarlo, entonces? Un dato al azar para cerrar esta nota al pie: el modo en que nos alimentamos constituye, en España, «el principal impulsor de los impactos ambientales generados por una persona promedio, alcanzando el 52,1% de la Huella de Consumo» (Ministerio de Consumo/EC-JRC, 2022: 30). Cuesta exagerar la urgencia y la importancia de este proyecto irrealizable e indeseable. ↑
- Proponía hace ahora dos años, en un texto breve en estas páginas, que «hubo en España un tiempo en que el ‘realismo político’ del Green New Deal como puente transformador era quizá lo máximo que podía disputarse en el ámbito de la política institucional, pero ese momento pasó». El ataque al «irrealismo político» de lo que Laurnaga llama hoy «ecologismo idealista» había adoptado durante el par de años previos al texto recién citado la forma del ataque al irrealismo político del decrecimiento. Sobra indicar que hoy, en ese ámbito de la política institucional, el decrecimiento es poco menos que sentido común en buena parte del arco a la izquierda del PSOE. ↑
- Resulta tan conspicua como preocupante la «visión en túnel de carbono» (Escrivá, 2021; 2023) prevalente en las dos clases de textos que venimos comentando. Como paliativo, cf. Richardson et al. (2023). ↑
30 /
1 /
2025