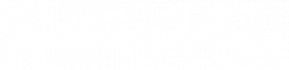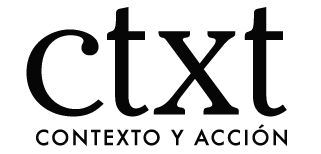La fotografía es un medio para recordar, reflexionar y actuar.
Antonio Izquierdo Escribano
Saber, sentir y actuar
Un diálogo entre generaciones
Estimada Manuela Fernández Bocco, primero agradecer tu colaboración con la revista mientras tanto. Haré unos comentarios a tu texto en clave sociológica y desde la perspectiva de la generación que se formó en la época del desarrollismo económico. Esa que a los 20 años se enroló en la ruptura política con el franquismo. Me refiero a la generación de los nacidos desde 1950 a 1965, la que los medios que forman la Opinión Pública (mejor la mente pública), llama los baby boomers. Una parte de esa generación (la que impulsó la alianza de la clase obrera industrial con las fuerzas de la cultura) peleó y perdió la ruptura democrática.
El género
Te quejas, en tu texto, de que tu generación ha «relegado al mínimo la reflexión y el autocuidado». Esa formulación me ha recordado dos notas, una sobre las contradicciones del feminismo, y, otra, acerca de la «subcultura femenina» que estampó Giulia Adinolfi en los números 1 y 2 de mientras tanto a finales de 1979 y principios de 1980. Hace 45 años que lo escribió y pienso que sus argumentos siguen siendo útiles para pensar y actuar hoy. Me sirve, por ejemplo, para reflexionar sobre «el deseo de algunas de tus amigas de ser madres» que, al rondar los cuarenta años, se os aparece como una quimera.
Seguro que sabes que en ese aspecto eres (y sois) bastante representativa. En 2024, la edad al primer hijo rebasa los 32 años, de modo que se retrasa al menos cuatro años respecto de la edad preferida (28 años según las encuestas de fecundidad). No es eso sólo, sino que el número de hijos que se desea bordea los dos (la parejita) y ese número no ha variado desde hace más de tres décadas. Ocurre que cuando se pospone tanto la maternidad aumenta la infecundidad involuntaria. Una cuarta parte de la generación nacida en 1992 no ha sido madre y de esa proporción, menos de la mitad (el 10%), no son madres por voluntad propia. El resto se ha visto, por así expresarlo, «forzadas» a la infecundidad.
He aquí lo que me sugiere Giulia, respecto de la infecundidad involuntaria.
El hecho de que exista, de manera general, un déficit de fecundidad (tanto entre las mujeres nativas como extranjeras) por causa de una cultura de producción y de consumo que reprime la libertad de procrear y que empuja al retraso de la maternidad, parece implicar una renuncia a algunos de los valores propios de la «subcultura femenina». No es sólo que no se pueden tener los hijos que se quieren, sino que valores como la complicidad en la pareja, la empatía intergeneracional y la superación de la división sexual del trabajo en el hogar son alternativos al modo de vivir que se impone en la sociedad capitalista. Porque no se trata tanto de conseguir los deseos como de perseguir la felicidad.
Sin duda, algunos de los valores que configuran esa «subcultura femenina» sirvieron para la subordinación, la sumisión y la dominación en otros tiempos (nos decía Giulia); pero hoy serían universalizables y podrían beneficiar al conjunto de la sociedad. Virtudes como la paciencia, la paz o la mayor proximidad a la naturaleza de la vida han sido convertidos, por la fuerza de este sistema socioeconómico, en obstáculos para alcanzar la igualdad tanto en la esfera más íntima (la de la procreación), como en la política y en el ámbito laboral.
La raza
Una línea más abajo mencionas además que algunas de tus amistades aún no tienen la documentación necesaria para vivir con dignidad. Es decir, que por un lado el reloj biológico agota sus pilas, y que, por el otro, en tu círculo próximo hay inmigrantes indocumentadas.
Dos notas al respecto. Quizás te ha pasado desapercibida una encuesta del mes de octubre (de la que se hicieron eco el diario El País y la Cadena Ser). En ese sondeo se preguntaba sobre las relaciones con inmigrantes en los círculos de amistad, en la familia amplia, o en la más cercana. Merece la pena que grabemos el resultado en nuestra sesera porque es un dato que tiene un largo recorrido en el futuro de la sociedad. Un porvenir de igualdad social, que no de homogeneidad cultural.
El hecho es que la mitad de los nativos tiene amigos inmigrantes; además, una cuarta parte los halla en su familia amplia; y, nada menos que un 15%, los tiene en su familia más cercana. Son magnitudes que revelan la profundidad que ha alcanzado la población inmigrante en la sociedad. En Cataluña lo sabéis bien. Son datos estratégicos, es decir, que anidan en la estructura social. Resulta esperanzadora la información de que esa mixtura de proximidad genera experiencias positivas entre el 60 y el 66 por ciento de los que las viven. En fin, tu voz es representativa porque el ambiente que tú respiras, según parece, lo respira mucha gente. Los inmigrantes han entrado en la vida cercana y en la esfera íntima.
La segunda nota es para señalar que es necesaria una regularización cotidiana (no sólo una masiva y puntual), dada la dificultad de impulsar una política que encauce las distintas corrientes de inmigración. Concretar vías de entrada y combatir el rechazo creciente hacia los trabajadores que proceden de países pobres. Para decirlo sin aplicar paños calientes, se devalúan (cuando se reconocen) las acreditaciones educativas de países «terceros» y tampoco los empresarios valoran sus habilidades, su experiencia laboral, ni sus capacidades. A igualdad de títulos educativos los ingresos de los inmigrantes (sean extranjeros o naturalizados) son menores y en las titulaciones universitarias la brecha de rentas es mayor. La instrumentalización que hacen algunos partidos del desarraigo de los inmigrantes no comunitarios es funcional a los intereses empresariales de pagar menos y ofrecer peores condiciones de trabajo.
Hasta aquí lo que se sabe. Sin embargo, el cuarenta por ciento de los millennials creen que los inmigrantes reciben demasiadas ayudas públicas; un tercio que hacen aumentar la delincuencia; y una proporción similar, entre los hombres de tu generación, defiende que no se debería permitir entrar a las personas del Magreb. Ciertamente no salís bien parados en el termómetro que mide el racismo y la igualdad. Es verdad que las mujeres de tu generación salen algo mejor en la foto: una de cada cuatro pide cerrar las puertas a los magrebíes, pero casi en la misma proporción que los hombres (37%) considera que reciben demasiada ayuda pública. En fin, que andáis divididos frente a la igualdad social.
La clase
Comparto tu percepción de la movilidad social descendente que experimenta tu generación. Considero que está fundamentada y capta una realidad social que va en aumento. Me refiero a la disonancia de situación social que señalas entre tu pareja y sus padres de clase trabajadora a su misma edad. Si echamos la vista atrás podemos comprobar que hace tres décadas se preguntó a los españoles que se adscribían a la clase obrera si esa era su posición social en la infancia. El diez por ciento de los entrevistados declaró su ascenso de clase social respecto de su niñez. Pero ya por aquel entonces decaía la conciencia de clase obrera y el orgullo de esa subcultura obrera. Hoy, en las encuestas del CIS, nadie se identifica como proletario (0,1%) y apenas un 13% se autodefine como clase trabajadora. La información de los noventa la he tomado de los cinco informes sobre La sociedad española que patrocinó la Universidad Complutense de Madrid, mientras que la actual procede de los estudios sobre Tendencias sociales que ha levantado en los últimos cuatro años el Centro de Investigaciones Sociológicas.
También estoy de acuerdo contigo cuando afirmas que la opresión no es homogénea según raza, género y clase. Y me temo que el enfrentamiento entre oprimidos (y entre generaciones) está servido bajo la insidiosa mirada de los opresores. Pero, llegados a este punto, no coincido con tu apreciación de que la politización es más difícil hoy que ayer, y que la generación boomer lo tuvimos más fácil para organizarnos y luchar. Eran otros los obstáculos que había que vencer, ni más, ni menos difíciles. Las limitaciones para adquirir consciencia excedente, es decir, las posibilidades de informarse, educarse, pensar y actuar una vez que las necesidades básicas estuvieran cubiertas, eran, no se te oculta, muy evidentes.
Acabo esta conversación, y espero no haber resultado pesado, subrayando los dos planos de análisis. Es necesario el reparto de los bienes materiales, pero sin descuidar el examen de los valores, en este caso, generacionales. Queda dicho que ambos anclajes son imprescindibles para hacer política y no simulación. Por un lado, el conocimiento de la situación social y, por el otro, desentrañar la mente pública. Quizás la izquierda se cree maestra en lo que concierne a los factores objetivos, pero no ha pasado de aprendiz en lo que se refiere a los sentires colectivos. De ahí que el lamento continuado de una generación, clase, raza o género lleva a la frustración, mientras que la acción consciente hace crecer la esperanza. En este sentido no se te escapa, estimada Manuela, que la crisis ecológica nos está matando y que los tambores del rearme no son de hojalata.
31 /
3 /
2025