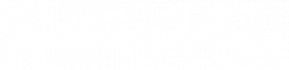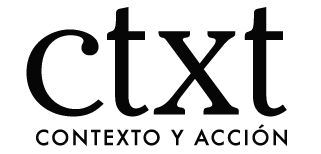La fotografía es un medio para recordar, reflexionar y actuar.
Manuela Fernández Bocco
Millennials: la dificultad de mantener relaciones sociales sostenidas
Socialización política: 2
Las dificultades para construir un proyecto de vida a largo plazo son un tema recurrente en mi círculo de amistades. Somos treintañeras, vivimos en Barcelona y todas compartimos la sensación de que el tiempo se nos escurre entre los dedos. Hemos normalizado correr de un lado a otro, acumular compromisos sociales, asumir cargas de trabajo absurdas y relegar al mínimo —o directamente a la nada— el espacio para la reflexión, la contemplación y el autocuidado. Sé que algunas desean ser madres, pero ese anhelo hace tiempo se volvió una quimera: nos acercamos a los 40, seguimos compartiendo piso y nuestros salarios pierden valor con cada año que pasa. Algunas, además, aún no tienen la documentación necesaria para residir y trabajar con algo de dignidad en este país o, si la han conseguido recientemente, apenas acceden a empleos con sueldos mínimos.
A diferencia de mis amigas, mi pareja pertenece a un perfil que históricamente ha gozado de mayor seguridad: varón cis, heterosexual, español, ingeniero. Sin embargo, su realidad dista mucho de la de sus padres a su edad. Mientras ellos, de clase trabajadora y con menos formación que muchas de mis amigas en Barcelona, pudieron comprar un piso amplio en el centro de Bilbao en los años 80, él apenas logró acceder a una vivienda de 50 metros cuadrados con una hipoteca a 30 años. Nunca ha querido tener hijos, pero reconoce que, si hubiera crecido con las mismas perspectivas que sus padres, tal vez lo habría considerado.
Se repite con frecuencia la idea de que nuestra generación es más libre, más desapegada, menos atada a los mandatos que marcaron la vida de nuestros padres. Sin embargo, aunque hemos ampliado ciertos márgenes de elección, sería ingenuo pensar que nos movemos de un lugar a otro por puro espíritu aventurero. La figura del nómada digital y del viajero eterno, lejos de representar una nueva forma de emancipación, responde más bien a una estrategia de mercado que capitaliza la inestabilidad. Mientras tanto, las personas que no pueden costearse un pasaje a Bali o un café de especialidad en la última cafetería de moda acaban siendo desplazadas hacia los márgenes de la ciudad. Esta precariedad no solo impacta en lo material, sino también en los vínculos: si el trabajo nos agota, si la alimentación es deficiente, si la terapia es inaccesible, si la vivienda es transitoria, ¿cómo se sostienen las relaciones a largo plazo?
La liquidez de la que hablaba Zygmunt Bauman atraviesa cada aspecto de la existencia: vínculos, proyectos, deseos, incluso las utopías. En un mundo donde todo es transitorio e individualizado, la estabilidad se convierte en un privilegio. No echamos raíces porque no podemos costearlas, no generamos vínculos profundos porque no podemos sostenerlos, no proyectamos futuros porque el planeta se calienta y la concentración de riqueza avanza a nuestra costa.
Es evidente que estamos experimentando un empobrecimiento acelerado. Según un informe de la OCDE, en España los salarios reales han disminuido desde el comienzo de la pandemia[1]. A su vez, el precio medio del alquiler ha subido un 78% en los últimos diez años, mientras que más de un millón de viviendas se encuentran en manos de grandes propietarios. Un artículo reciente de elDiario.es señala que las herencias inmobiliarias han alcanzado el mismo peso en el PIB que a principios de siglo, relegando los salarios a una función residual en la garantía de bienestar.
Nuestra generación lleva años trabajando sin que ese esfuerzo se traduzca en una mejor calidad de vida, mientras nuestro margen de autonomía se reduce cada vez más. Pareciera que ya nada escapa a la lógica del mercado, que toda experiencia es susceptible de capitalización: nos hemos vuelto serviles a plataformas digitales[2]. Es cierto que los mandatos sociales que han posibilitado y sustentado el capitalismo se han debilitado. Sin embargo, el sistema socioeconómico ha logrado redefinir sus formas de explotación, utilizando las tecnologías emergentes y aprovechando las nuevas dinámicas sociales a su favor. En definitiva, ha hallado una nueva fuente de extracción: nuestra atención, nuestras relaciones y nuestra identidad.
En este contexto de incertidumbre, fragmentación social, fugacidad de los compromisos y bombardeo constante de estímulos, la politización se vuelve cada vez más difícil. La sobreabundancia de información y la rapidez con que todo se consume y olvida dificultan el desarrollo de un pensamiento crítico sostenido. Las preocupaciones individuales, cada vez más centradas en la supervivencia cotidiana, eclipsan la capacidad de pensar y actuar de forma colectiva. En lugar de unirse en torno a causas comunes, la sociedad se fragmenta en pequeños intereses y batallas aisladas.
En las últimas décadas, las luchas de los movimientos feministas y antirracistas han puesto en evidencia que la opresión no es homogénea, sino que se entrecruza en múltiples ejes de desigualdad como la clase, el género y la raza. Esta perspectiva ha sido progresivamente incorporada en los discursos institucionales y en las agendas políticas, aunque en ocasiones de manera superficial o funcional a los intereses del sistema. Sin embargo, al estructurar la política en torno a identidades fijas, hemos terminado por cristalizarlas, reduciendo la complejidad de las desigualdades a categorías estáticas. Esto ha facilitado la segmentación de las luchas, diluyendo su potencial de transformar la realidad y desviando el foco del verdadero adversario: quienes concentran el poder y perpetúan nuestra precarización.
Mientras tanto, la extrema derecha ha logrado canalizar la desesperación material con discursos simples y emocionales, presentando soluciones que, aunque reduccionistas, son fáciles de digerir. En cambio, muchos sectores progresistas han quedado atrapados en debates internos sobre identidades y legitimidad discursiva, incapaces de articular una pluralidad de demandas en un horizonte común que dispute el poder real. El discurso sobre los privilegios ha sido útil para visibilizar las opresiones, pero cuando los derechos conquistados se transforman en privilegios y el «privilegio» pasa a ser el punto de mira, se pierde de vista la estructura de poder que genera esas desigualdades. Nos señalamos entre los grupos que ocupamos los últimos eslabones de la sociedad y, como en Don’t look up, dejamos de mirar hacia arriba, hacia la cúpula del poder, donde las grandes corporaciones y los nuevos tecnofeudalistas concentran cada vez más riqueza y control.
Sabemos que las decisiones geopolíticas escapan a nuestro control, ya que ningún sistema es lo suficientemente democrático como para ofrecernos una participación real en un mundo globalizado donde el poder está concentrado en manos de unos pocos. Por lo tanto, es probable que, mientras nos organizamos, la precariedad persista y la desigualdad siga en aumento. Sin embargo, reconstruir un horizonte común es algo que sí está en nuestras manos. No se trata de revivir la idea de una clase obrera homogénea que ya no existe, sino de ponernos de acuerdo en lo esencial: primero construyamos los cimientos, luego decidiremos el material de las aberturas.
Para que nuestra generación deje de ser un cúmulo de frustraciones aisladas, necesitamos recuperar la capacidad de organizarnos en torno a demandas materiales concretas. Comencemos por luchar por una redistribución real de la riqueza, lo que nos permitirá enfrentar las consecuencias más evidentes de la desigualdad: la crisis de la vivienda y los salarios insuficientes. Solo así podremos comenzar a construir un futuro que, aunque incierto, no esté marcado por la desesperanza.
[Nota que da continuidad a la serie iniciada en el n.º 240 de la revista].
Notas
27 /
3 /
2025