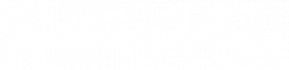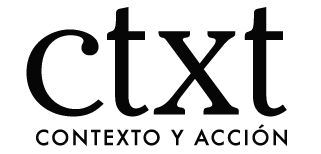La fotografía es un medio para recordar, reflexionar y actuar.
Albert Recio Andreu
La Unión Europea y el «keynesianismo armamentista»
Cuaderno de locuras 19
La Unión Europa está desconcertada. Militar, política y económicamente. Nada nuevo. Salió mal de la crisis de 2008 y, desde entonces, las cosas han ido a peor. La victoria electoral de Trump, sus primeras iniciativas (especialmente sobre Ucrania), han acabado de generar la sensación de crisis profunda. Pero a las crisis se responder de muchas formas y, por lo que estamos viendo, se está adoptando una senda que, una vez más, sólo supondrá nuevos sufrimientos para la población. Y, posiblemente, ninguna respuesta de calado para cambiar un rumbo errático. La crisis refleja problemas estructurales desde el origen, incompetencia de los liderazgos políticos, e incapacidad para generar respuestas audaces. Por falta de visión y por la acumulación de fuerzas que bloquean todo cambio real.
Los problemas estructurales nunca abordados
La Unión Europea fue una construcción de la postguerra. Hasta la Segunda Guerra Mundial, Europa era un conglomerado de estados nación, dominados por ansias imperiales. Las dos grandes guerras, que los dejaron exhaustos, y que generaron un nivel de sufrimiento, destrucción y muerte brutales, fueron el producto de esta competencia imperialista, insensata y criminal. Aunque exhaustos y/o derrotados, estos países no perdieron del todo sus ínfulas imperiales y de gran nación, aunque tuvieron que aceptar una descolonización inevitable y tramposa (por ejemplo, Francia sigue conservando colonias, camufladas de departamentos, en América, África y Oceanía, y ha continuado manteniendo hasta ahora un persistente intervencionismo militar en muchas naciones africanas). Los países europeos quedaron bajo la tutela de Estados Unidos, el verdadero vencedor de las dos grandes guerras. Y sus capitalistas se sintieron, al menos en la primera fase, amenazados por el comunismo y por la clase obrera interna.
Nunca fue un proyecto real de creación de un nuevo modelo de nación. Ni lo querían sus integrantes ni lo hubiera tolerado Estados Unidos que, a través de la OTAN (y de toda su diplomacia formal e informal) mantenía el control estratégico del proyecto. La CEE y la Unión Europea siempre fueron un proyecto limitado en su autonomía y controlado por los restos de las grandes potencias, Alemania y Francia. El caso de Reino Unido, con su tardía incorporación a la UE y posterior el Brexit, es en parte el reflejo de este conflicto postimperial soterrado que nunca dejó de subyacer.
La entrada de nuevos países complicó las cosas, tanto en el plano económico —eran países más pobres— como en el político. El tratado de Maastricht, que establece las normas para la creación del euro, contiene un diseño neoliberal, pero, sobre todo, se orienta claramente a controlar que las deudas de los nuevos estados (siempre sospechosos de mala gestión económica) afecten a la gestión macroeconómica global. Algo que resultó mucho más evidente cuando se tuvo que abordar el problema de la deuda, y se aplicó una verdadera política de ucase económico contra el Sur de Europa en forma de una brutal política de austeridad, con un alto coste económico y social. La integración de los países del Este quizás fue peor. No sólo se trataba de economías con mayores problemas (hace unos años participé en un congreso de economía en Bulgaria, y varios de los ponentes argumentaban que la mejor opción para el país era fomentar la «economía sumergida o informal»). También de sociedades más pobres, con una larga tradición de políticas autoritarias y con un feroz nacionalismo. El nacionalismo tradicionalista fue realmente lo que trató de utilizar el estalinismo para cohesionar estas sociedades (solo hay que ver lo parecido que tiene el «arte» de los nazis y el del realismo socialista, los símbolos y las representaciones artísticas también contribuyen a moldear nuestras miradas). Nunca hubo un proyecto de construir un modelo social, y las tensiones nacionalistas están en la base de los problemas en el este. Unas tensiones de las que tampoco han sido ajenas los grandes países europeos, que atizaron la segregación de la antigua Yugoeslavia o han tolerado que a la población de origen ruso en los países bálticos se le negara la nacionalidad.
La Unión Europea nunca ha constituido la voluntad de crear un verdadero proyecto federal supranacional. Ha estado dominada por políticas neoliberales (Alemania se autoimpuso una política de ajuste estructural antes de la crisis financiera, y sólo la rectificó en parte tras la misma). Ha eludido toda creación de un marco de derechos sociales europeos. En lugar de construir un espacio de cooperación mutua, ha estado dominada por los intereses nacionales de las naciones líderes y sus aliados. Y ha sido totalmente súbdita de Estados Unidos en política internacional (quizás con la excepción de la guerra de Iraq). El resultado de todo ello es el fiasco reciente con las guerras de Ucrania y Gaza. Un fracaso económico (sobre todo con la voladura del Nord Stream) y político. La barbarie de Gaza y las negociaciones sobre Ucrania son un ejemplo de la inanidad de la UE y de su incapacidad de ser consecuente en la defensa de derechos humanos. Es obvio que en todo ello se ha hecho patente su ausencia de poder real frente al imperio yanqui. Pero tampoco puede perderse de vista que también ha jugado un papel nefasto Alemania —tanto en Gaza (donde su mala conciencia y el deseo de lavar su pasado antisemita los ha convertido en aliados de facto del Gobierno terrorista de Netanyahu) como en Ucrania: Alemania siempre ha soñado con tener una corona de estados pequeños que sirvan para controlar a Rusia y actúen como una especie de colonias donde externalizar parte de la producción—. Es un cómplice necesario de todas las violaciones e incumplimientos de tratados que han culminado con la agresión rusa a Ucrania.
Ahora reina el desconcierto. La maniobra de Trump en Ucrania, posiblemente orientada a centrar su política agresiva sobre China y pensada para que no se consolide un eje ruso-chino, les deja sin muchas opciones militares en este país. Las agresivas políticas comerciales de momento siembran incertidumbre, pero en todos los casos añaden problemas a una economía y unas sociedades que ya enfrentan un futuro problemático. Y la salida de centrarnos en la seguridad va a contribuir a empeorarlo.
La Unión Europea tiene enormes problemas en muchos campos. En el de la gestión política y el ascenso de la extrema derecha. En el de las desigualdades sociales entre clases y territorios. En el de la crisis ecológica, en un continente que hasta ahora ha requerido ingentes cantidades de energía y materiales del exterior. En el de su orientación productiva ante la crisis ecológica y la reordenación de la economía mundial, el de su dependencia de Estados Unidos… Y frente a esta complejidad de problemas, se nos ofrece una respuesta simplista que no va a solucionar ninguno, y lo más probable es que lo empeore todo.
La falaz opción por el gasto militar
Hace tiempo que desde la OTAN se está presionando por un aumento del gasto militar. Pero la decisión de Estados Unidos de entrar en negociaciones con Rusia sobre Ucrania, marginando completamente a sus aliados europeos, ha servido para potenciar la consigna. Parece un ejemplo de libro de lo que Naomi Klein tituló la «doctrina del shock». Para darle más dramatismo, ya está corriendo que los servicios secretos europeos alertan de que hay evidencia de que Rusia va a lanzar nuevos ataques a países europeos en un plazo breve, y para darle aún más dramatismo, ya se ha proclamado la necesidad de que el personal acumule una reserva de bienes ante una crisis militar o climática (esto último suena más bien como un añadido para rebajar el militarismo obvio de todo el asunto). O sea, que hay que aumentar el gasto militar, y de forma urgente. Sin debatir ni preguntar demasiado, porque los rusos están a las puertas.
Toda esta presentación no añade otra cosa que sospechas. Que la información seria provenga de servicios de espionaje profesionales en la manipulación (o ya no nos acordamos de las armas de Iraq) o que la población deba prepararse para tres días de problemas resulta poco serio. Si realmente hay un peligro inminente de ataque, el aumento del gasto difícilmente va a resolver nada, pues si alguna cosa sabemos del funcionamiento económico (incluido la inversión militar) es que requiere tiempo para concretarse. Y parece que todo el mundo se ha olvidado de que el gasto militar europeo es cuatro veces el gasto militar ruso, y que hay superioridad en personal y armas entre 2 y 3 veces según el tipo de armamento. Si esta superioridad es insuficiente, lo primero sería explicarlo y analizar qué medidas deberían tomarse para mejorar la capacidad de disuasión. Seguramente, lo que refleja esta información es que el gasto militar europeo está sobredimensionado y es parcialmente ineficiente a causa de que cada país ha invertido por su cuenta, los equipos no son compatibles, y quizás son inadecuados. Si la cuestión fuera simplemente militar, lo racional seria hacer un balance conjunto de lo que hay y de lo que falta, y propugnar una política común de defensa más eficiente y menos costosa. Pero lo que se propone es que todos gasten más, sin garantías de que el nuevo gasto sea más eficiente que el anterior. Pero es un gasto que sin duda beneficia a los ejércitos locales y a la industria de armamento. La compra urgente de nuevas armas puede además conducir a la paradoja de que se acaben comprando a los que tienen una oferta viable: las empresas estadounidenses (y hasta es posible que a las israelíes). Lo cual supondría, además, quebrar el presupuesto del keynesianismo bélico (más bien la política de la Alemania nazi) de que el esfuerzo armamentístico potencia la creación de empleo local. No entro en el debate, totalmente básico, del papel que debe jugar la diplomacia y la política exterior en tratar de evitar la guerra (empezando por revisar críticamente todo lo que se hizo mal en Ucrania) ni en el maniqueísmo obvio de presentar a al régimen ruso como un frenético imperialista sin tener en cuenta sus limitaciones demográficas y económicas (y el efecto desgaste de la propia guerra en Ucrania), pero todo ello debe formar parte de una verdadera política de seguridad.
El despilfarro no saldrá gratis. Como se trata de dorar la píldora, ahora se anuncia que los déficits por aumento del gasto militar no computarán a la hora de evaluar las políticas macroeconómicas, y que posiblemente parte de la financiación será colectiva. Alguno de los panegiristas de turno ya lo ha tildado, por enésima vez, como «el fin del neoliberalismo», lo que no se sostiene por diversos motivos. En primer lugar, que en el mejor de los casos el gasto militar extra no se compute no implica que las presiones sobre control de gasto no afecten al resto de partidas. En segundo lugar, porque si se revisa la actuación de la Unión Europea en los últimos años se observa que se produce un cierto comportamiento cíclico en esta cuestión, en los primeros momentos de una coyuntura crítica se produce un retorno a políticas fiscales más generosas, pero como esto acaba traduciéndose en déficits, hay un retorno a las políticas de austeridad. Ocurrió en la crisis de 2008, la austeridad se impuso en 2010 — tras dos años de políticas moderadamente expansivas—, ha vuelto a ocurrir con la covid, y no hay ninguna garantía de que no vuelva a ocurrir en un futuro próximo. Y es bastante probable que el aumento del gasto a escala nacional se imponga antes que la sindicación de préstamos. Además, como la estructura productiva de los países es muy diversa, algunos (presumiblemente Alemania, Francia, Reino Unido) serán los grandes beneficiarios del aumento del gasto militar, y otros sin industria propia verán empeorado su balance exterior. La presión contra el «excesivo» gasto social, contra los «excesivos» derechos y las «excesivas» regulaciones que afectan a la competitividad internacional tiene largo recorrido, y puede recrudecerse cuando se considera la coyuntura actual de clima bélico y quiebra del sistema internacional de intercambio provocado por el gobierno Trump.
Y hay otras muchas cuestiones que no se tienen en cuenta. Por ejemplo, que la priorización de la industria militar suele ir en detrimento de la transferencia de tecnología a la industria civil (algo que explica por qué EE. UU. nunca ha tenido mucho peso en el sector de bienes de equipo). O cómo la propia paranoia bélica genera nuevos prejuicios contra la población inmigrada, lo que también se traduce en políticas sociales más restrictivas. Y queda la sospecha de que gran parte del esfuerzo bélico tiene menos importancia para frenar la hipotética invasión rusa y más para conseguir una posición de fuerza en la voraz política de aprovisionamiento de materiales estratégicos.
Europa, como se ha dicho, tiene graves problemas. Es un continente de imperios derrotados que ha seguido viviendo, en parte, de la renta colonial y de la inercia de su desarrollo tecnológico y su especialización productiva. Pero vive sobre una casi completa dependencia energética, y carece de los elementos materiales y del predominio tecnológico de países como EE. UU. o China. Tiene que hacer frente a una evolución demográfica que alimenta la inmigración extracomunitaria pero es incapaz de adecentarla por la supervivencia de un racismo subyacente. Debe afrontar en serio la crisis ecológica, pero adopta políticas que pueden llevarla en vía muerta. Y lleva años cuestionando las políticas de bienestar, de servicios públicos universales, que son posiblemente su mejor experiencia (aunque no llegan a todos los países de forma adecuada). El keynesianismo militar no va a solucionar ninguno de estos problemas, y lo más probable es que los empeore. Cuando unos políticos llaman a la guerra, casi siempre están convocándonos a un nuevo desastre.
25 /
3 /
2025