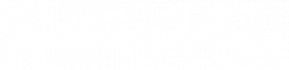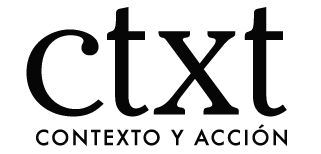La fotografía es un medio para recordar, reflexionar y actuar.
Francesc Bayo
Una mirada a algunos debates sobre la decadencia de Alemania
En la Alemania de las últimas décadas, merced a la combinación de una prolongada prosperidad económica y una eficaz política redistributiva, parecía que se había logrado una estabilidad donde se reproducía continuadamente una extensa clase media y un proletariado bastante bien pagado. Al menos esa era la impresión que se apreciaba desde los años sesenta del siglo pasado en la llamada República Federal Alemana, y luego en los noventa a partir de la caída del Muro de Berlín y de la reunificación en la que conocemos como la actual Alemania. Además, ese éxito económico se sustentaba en una extraordinaria capacidad industrial exportadora que generaba unos excepcionales superávits comerciales, dotando a Alemania de una situación internacional privilegiada. Sin embargo, esa plácida situación no ha estado exenta de algunos altibajos importantes y en la actualidad está siendo puesta en cuestión, hasta el punto de que algunos analistas hablan de un momento de inflexión donde se aprecian serias tendencias hacia la decadencia económica alemana. Esta es, al menos, la opinión de un conocido periodista económico alemán que durante varios años estuvo escribiendo para Financial Times en Londres, y luego se afincó en Bruselas para seguir de cerca la evolución de la Unión Europea[1].
Al hilo de esos momentos de incertidumbre, se han planteado algunas dudas que han vuelto a generar reflexiones sobre el pasado de Alemania y las complejas relaciones de los alemanes con su historia y su identidad nacional. Aunque esas dudas no llegan al punto del complejo de inferioridad que tienen los españoles respecto al retraso en acceder a la modernización democrática occidental, los alemanes también consideran que su país siguió una vía particular (Sonderweg) que no se ajustaba a la normalidad democratizadora representada por franceses, británicos o norteamericanos, y que esa circunstancia tuvo consecuencias en la formación de su identidad nacional y en la construcción del estado nación alemán. Mirando al pasado, a los alemanes les ha atormentado tanto la asociación de la construcción del Estado nación a la forma imperial, ya fuera en la versión reducida de la era del Kaiser Guillermo I y Bismarck, pero sobre todo en la versión extendida del Tercer Reich de Hitler, como la percepción de la huella del fracaso democrático de la República de Weimar.
De esa sensación parecieron resarcirse tras la Segunda Guerra Mundial mediante el llamado milagro económico alemán, aunque éste se circunscribía a la parte occidental conocida como República Federal de Alemania (RFA). Además, renunciando a las raíces históricas en la construcción del estado nación, como si la RFA se tratase de un país de nuevo cuño, se pretendía liberar a los «nuevos» alemanes de la pesada herencia del pasado reciente ejemplificada en el Holocausto. Mientras tanto, en la llamada República Democrática Alemana (RDA), desde el principio cimentaron su identidad nacional con una mezcla de orgullo por la construcción del socialismo junto al repudio del nazismo. En consecuencia, con el tiempo se acabó construyendo un consenso aceptando que de algún modo el país no alcanza su normalidad hasta la unificación en los años noventa del siglo pasado, tras la caída del Muro de Berlín y alrededor de la idea de Alemania como una especie de estado posnacional[2]. Por todo ello, en el momento en que parece ponerse en duda la continuidad del milagro económico alemán que proporcionaba elevados niveles de bienestar, y también se cuestionan de nuevo los resultados de la integración, en la sociedad cunde el desánimo y una parte significativa de la población busca consuelo en las proclamas de la extrema derecha.
En cuanto a la posición de Alemania en Europa y en el mundo, desde la situación de un país ocupado por las potencias occidentales vencedoras de la Segunda Guerra Mundial se fue evolucionando posteriormente, hasta convertirse en una pieza clave en el eje del conflicto de la Guerra Fría que, además, había partido al país en dos con porciones en cada bando. A ello hay que añadir la participación de la RFA como un pilar fundamental de la construcción europea desde sus inicios, con todas las vicisitudes que ambos procesos han significado para los países europeos en su conjunto. Posteriormente, en el tránsito hacia el siglo XXI, se percibía que Alemania había consolidado una sólida posición internacional donde se conjugaban el haber completado la reunificación del país, de una forma más o menos exitosa, con la asunción de la Unión Monetaria Europea y la introducción del euro, asegurando un liderazgo europeo para Alemania o al menos una posición de primus inter pares entre el conjunto de sus socios europeos. Pero en los últimos años esa imagen se ha resquebrajado, tanto por las consecuencias de la crisis económica del 2008, y la severa gestión alemana de una austeridad donde mostró una agresiva posición acreedora ante sus endeudados socios, como por las serias dudas que está despertando la decadencia del famoso milagro económico, tal como se ha comentado antes. Por otro lado, en Alemania se ha seguido orillando la cuestión de unas políticas de seguridad y defensa de muy bajo perfil, con la realidad de haber cedido estos temas, en la práctica, a la OTAN o a Estados Unidos, que sería casi decir lo mismo. Pero el estallido del conflicto por la invasión de Ucrania por Rusia ha reabierto el debate sobre la geopolítica en el tablero europeo y en el resto del mundo[3].
En los apartados siguientes se presentan unas notas con una breve síntesis de diagnóstico sobre algunas transformaciones que se han vivido recientemente en Alemania, y que han generado debates en torno a esa supuesta decadencia en los tres ámbitos arriba enunciados. En concreto, se tratan las consecuencias del estancamiento y/o la decadencia económica, la cuestión de la crisis de la identidad nacional y el resurgimiento del nacionalismo con tintes ultras, y por último la decepción ante el menguante papel internacional de Alemania.
La encrucijada del cambio del modelo económico en Alemania y las alarmas sobre su decadencia
Teniendo en cuenta la evolución desde el pasado reciente del que procede Alemania, donde se ha resaltado tanto el milagro económico e industrial como el éxito exportador, además de ser uno de los pilares del proceso de construcción europea, donde ha llegado a alcanzar el puesto que algunos han denominado de hegemónico, la situación de estancamiento económico alemán de los últimos años se ha vuelto un tema muy preocupante. Para Alemania el éxito de su economía se había convertido en un rasgo relevante de su nueva identidad nacional y de su proceso de reconstrucción como país, ya que carecía de otros refugios históricos nostálgicos a los que pueden recurrir las sociedades de otros países en la búsqueda de mitos que realcen su autoestima, como pueden ser la Declaración de Independencia de 1776 para los estadounidenses, la Revolución Gloriosa de 1688 con el inicio de parlamentarismo para los ingleses, o la Revolución de 1789 para los franceses. Además, el éxito económico alemán se ha sustentado en unos pilares institucionales y estructurales reconocidos como excepcionales y sui generis, como el elevado consenso político en torno a la política económica (el denominado «ordoliberalismo»), el peso importante de su entorno de pequeñas y mediana empresas (Mittelstand), el enorme éxito exportador generador de superávits, la incorporación de la cogestión en su sistema empresarial y, asimismo, la extensión de un estado del bienestar de notable calidad, aunque, como veremos más adelante, también haya estado sujeto a severos recortes en la órbita de determinados ajustes neoliberales aplicados igualmente en otros países occidentales.
Los debates empezaron por los análisis que buscaban explicar la situación desde una perspectiva coyuntural, como si el país estuviera atravesando un bache del que se podría recuperar como en ocasiones anteriores, pero pronto han derivado hacia una percepción donde se indica que Alemania se encuentra en unos momentos de crisis estructural[4]. En los tiempos recientes la economía alemana había pasado por otros momentos complicados, como se explica más adelante comentando la difícil década tras la reunificación después de la caída del Muro de Berlín, pero en las dos últimas décadas mediante unos ajustes de corte neoliberal se había logrado recuperar una estabilidad que se había asentado en varias premisas. Por un lado se logró la consolidación de un modelo económico centrado fundamentalmente en un sector industrial orientado a la exportación, que contaba con un suministro de energía abundante y relativamente barato (basado primordialmente en el gas ruso), con una mano de obra bien capacitada y un sistema de formación con una clara orientación hacia las necesidades del conjunto de las empresas pequeñas y medianas, y por último un entorno financiero estable, con una moneda y unos precios de comportamiento previsible, además de la reducción de las incertidumbres cambiarias en gran medida lograda con la introducción del euro. Por otro lado, el modelo se financiaba fundamentalmente a través del ahorro de los propios alemanes, canalizado a través de un sistema financiero no del todo eficiente, aunque bastante amplio, consistente en una importante red de cajas de ahorros y bancos públicos regionales. El correlato del éxito del modelo alemán fue la generación sistemática de un fuerte excedente por cuenta corriente que permitía adquirir activos en el exterior por parte de las empresas, que consolidaba e impulsaba su presencia externa.
Sin embargo, esos abultados superávits exteriores podían llegar a ocultar algunos signos de debilidad interna y también suscitaron complicaciones externas, porque como veremos más adelante en una buena medida se sustentaban en los déficits de sus vecinos y socios europeos, que eran unos de los principales compradores de los productos alemanes merced al establecimiento de la Unión Económica y Monetaria europea (con el euro como moneda única). También veremos que ese modelo de economía exportadora, aparte de contar con una energía abundante y barata proporcionada por Rusia, se sustentaba en una globalización que dependía de China en dos aspectos: como mercado para colocar productos sofisticados y también como industria auxiliar con mano de obra barata a la que se externalizaba algunos procesos de producción (aunque el despegue de la economía china provocó que en muchos aspectos cambiaran las tornas).
Centrándonos en las debilidades internas, se ha aludido por un lado a un consumo privado interno relativamente apocado, vinculado a unas limitaciones salariales producto de los ajustes mencionados. Este último dato es relevante porque a su vez es un indicador de que la competitividad exterior de los productos alemanes cada vez se ha debido probablemente menos a su alto grado de sofisticación y más al factor precio vinculado a la moderación salarial, porque se ha llegado a afirmar que los trabajadores alemanes de cierta edad han preferido optar por menos sueldo a cambio de mayor estabilidad laboral. Mientras que desde el lado público la debilidad se ha achacado a la tradicional austeridad y escasez de inversión pública que ha caracterizado la política fiscal alemana en las dos últimas décadas, que ha redundado en un deterioro de infraestructuras de todo tipo (transporte ferroviario, carreteras, puentes, energía…). También preocupa mucho la falta de inversión en la digitalización, con carencias importantes en el ámbito de la fibra óptica (con mucho retraso respecto a sus vecinos franceses o incluso españoles), o en la instalación de contadores digitales en la red eléctrica, por poner un par de ejemplos. Igualmente, el déficit de inversiones y de modernización digital se observa en la administración pública, a la que a menudo se le acusa de un exceso de burocratización ineficiente con mucho papeleo, y algo parecido se le atribuye al sistema bancario.
Entre los debates hay un capítulo aparte sobre los síntomas de la decadencia alemana que tendría que ver con el estancamiento demográfico, con consecuencias para la evolución del mercado laboral porque en gran medida ya no se puede cubrir con los trabajadores autóctonos. En este sentido se reavivan los debates sobre la menor incorporación de las mujeres al mercado laboral en Alemania, si se compara con los países europeos vecinos. Entre las diversas causas se expone la baja cobertura de las infraestructuras de preescolar, además de los incentivos fiscales para las familias en que las mujeres, para cuidar de los hijos, no trabajan a tiempo completo. Por otro lado, el estancamiento demográfico también tiene consecuencias ligadas a todas las cuestiones relativas a la incorporación de los inmigrantes al mercado laboral en toda su extensión. Hay datos que indican que en Alemania hay un desfase importante entre la demanda de empleos de alta cualificación y la capacidad del propio país para satisfacerla, por lo que se tuvieron que relajar las políticas restrictivas de contratación de trabajadores extranjeros en este ámbito, en particular la exigencia de tener elevados conocimientos del idioma alemán.
Hay otras características del modelo económico alemán que han suscitado debates sobre su influencia en la decadencia, que ya se ha mencionado reiteradamente. Una de ellas es la concatenación de intereses empresariales y políticos, que se considera que ha influido en dificultar la innovación y el cambio, porque las asociaciones industriales tienen una enorme influencia en las decisiones políticas y los intereses creados juegan un papel primordial en las decisiones económicas. Como ejemplos, se exponen regulaciones favorables a la industria de la automoción, el tipo de desarrollo de la producción de energías renovables o la política de vivienda en relación con los intereses de las empresas inmobiliarias. Por su parte, el sistema bancario consiste principalmente en instituciones financieras que están directa o indirectamente controladas desde el ámbito público, y por ello se considera que con frecuencia algunas regulaciones responden a intereses políticos.
En definitiva, desde un punto de vista estructural, en los debates parece que emerge un consenso en el que se considera que en Alemania rige un modelo donde existe una estrecha simbiosis entre política y empresas, y que así se gestó la fortaleza de un poderoso lobby industrial que defendía el statu quo empresarial frente al resto de agentes y sectores económicos. De ese modo, se habría mantenido una continuidad en la senda de lo que Wolfgang Münchau denomina «neomercantilismo» ligado al corporativismo industrial. A raíz de los síntomas de estancamiento y decadencia han surgido voces que indican que la continuidad de este modelo ha sido un obstáculo para la modernización de la economía alemana, dificultando la innovación y la adaptación de los agentes económicos a los nuevos escenarios, donde predominan los avances tecnológicos vinculados a la economía digital.
Finalmente, estas limitaciones en la economía digital de Alemania se han desarrollado en un entorno general donde la cultura digital y la extensión del uso de nuevas tecnologías no ha avanzado al ritmo de otros países. Algunos críticos de estos menores avances aluden a un cierto analfabetismo digital entre el conjunto de los alemanes, y suelen poner como ejemplos la persistencia de los pagos en efectivo frente al uso de las tarjetas de crédito u otras formas de pago digitales. Asimismo, se menciona la falta de consenso en los debates que se están produciendo entre los profesionales de la educación respecto a si es necesario o no aumentar la extensión de las herramientas digitales en las aulas alemanas, y no sólo en la primaria y secundaria, sino incluso en algunos niveles universitarios.
¿Wir sind ein Volk (Somos un sólo Pueblo)? La crisis identitaria de la sociedad alemana tras la unificación y la deriva hacia la extrema derecha
La cuestión de la reunificación alemana ha permeado muchas de las vicisitudes del país en los años recientes, generando una especie de montaña rusa de emociones positivas o negativas dependiendo de la coyuntura de cada momento. En la década inicial tras la caída del Muro de Berlín, la República Federal Alemana (RFA) tuvo muchas dificultades económicas e incluso de carácter cultural para asimilar ese proceso de cooptación por la vía de la absorción de lo que antes había sido también otro país con veinte millones de habitantes (la extinta República Democrática Alemana, RDA), convirtiéndose así en la actual Alemania de los 80 millones de habitantes. Al mismo tiempo, según testimonios recogidos en la época, no había una especial predisposición entre la mayoría de los habitantes del lado oriental a integrarse rápidamente con los vecinos del oeste, a los que de forma general parece que lo que principalmente se les envidiaba era que tuvieran una mayor y más variada capacidad de consumo, además de más facilidades de movilidad exterior. Sin embargo, el proceso de unificación se precipitó y además el cambio más acelerado que ocurrió fue la rápida toma de posiciones de las principales multinacionales de la RFA comprando a precio de saldo empresas en ruinas en cada sector de negocio de la RDA en extinción, desde los seguros con Allianz a la metalurgia con Krupp por poner tan solo un par de ejemplos. Estos tanteos iniciales tenían toda la intención de seguir avanzando hacia la captura de empresas en los países vecinos del Este, a los que históricamente las élites capitalistas alemanas han considerado como el patio trasero del empresariado germano[5].
De ese modo, no fue fácil digerir la unificación, y el proceso llevó una década que dejó bastante exhausta a la economía del país y sobre todo sus finanzas públicas. Además, las diferencias entre lo que los alemanes conocen como los ossis (orientales) y los wessis (occidentales) seguían latentes, y el mito de la unificación mostraba importantes grietas, tanto en el bienestar económico como en la vertiente política y cultural. Con el tiempo y merced a unas políticas de ajuste puramente neoliberal, mediante la denominada Agenda 2010 impulsada por el canciller Schröder, consistentes en una política de contención salarial y la flexibilización del mercado laboral mediante la introducción de más trabajo a tiempo parcial (los llamados minijobs), junto a una recomposición de las cargas fiscales en favor de los ricos, la situación económica parecía algo más estabilizada a inicios del siglo XXI. Pero las pérdidas sociales no se recuperaron fácilmente, porque se redujeron también algunos mecanismos correctores (entre ellos el seguro de desempleo). Este momento también significó un tránsito mental desde una tradición de amparo colectivo mediante un estado del bienestar hacia una mayor significación del individualismo y el emprendimiento, donde a partir de ese momento se instalaba una cierta competencia social para salir adelante por uno mismo sin tener que recurrir con frecuencia a la protección estatal.
Mientras tanto, a pesar de las controversias en el camino hacia la integración europea, la culminación de la Unión Económica y Monetaria y la introducción del euro significaron un avance considerable para el proyecto de unificación de Alemania, que en buena medida había ligado su éxito nacional a los avances en el proyecto integrador de la UE. Pero cuando las crisis han afectado al continente europeo, como ocurrió especialmente con la del año 2008, los cimientos de la integración se han visto perturbados y las diferencias entre Alemania y varios de sus socios se han agriado por momentos. Luego vinieron los problemas derivados de la pandemia de la Covid-19, que en parte se resolvieron de forma mancomunada y bajo una coordinación de la Comisión Europea, aunque desde Alemania se mantuvieron muchas reticencias ante esas nuevas muestras de cesión de poder en un órgano supranacional externo. Para colmo, más recientemente se han producido las recesiones encadenadas de varios años en Alemania, por lo que nuevamente parece resurgir la imagen del enfermo de Europa que ya fue diagnosticada un par de décadas atrás, cuando parecía encallarse la reunificación.
En estas circunstancias de dudas e incertidumbres, han reaparecido algunos problemas de autoestima y los alemanes han vuelto a mirar hacia el pasado buceando de nuevo en los orígenes complejos de la identidad nacional y la formación del estado nación. Pero no sólo se han tenido que enfrentar de nuevo a las culpabilidades por los horrores que causaron durante la Segunda Guerra Mundial, sino que también ha resucitado cierto complejo de inferioridad respecto a la tortuosa vía alemana hacia la modernización democrática, que se supone que ha sido el gran emblema de Occidente. De todos modos, no hay que olvidar que la trayectoria histórica reciente de los alemanes fue bastante diferenciada entre los occidentales y los orientales, y estas apreciaciones con sus vacilaciones sobre las expectativas de futuro se han metabolizado hasta cierto punto de forma diferente.
En general, para buena parte de los occidentales, en esta ocasión la mirada de retorno al pasado tiene otras complicaciones, porque se produce desde una sensación algo más extraña, donde se mezcla por un lado el orgullo herido y no exento de cierta arrogancia porque el país había logrado erigirse como una potencia europea en las décadas recientes, con la frustración de ver como en unos pocos años Alemania está perdiendo preeminencia internacional, sus empresas muestran dificultades y a la vez una parte de su población también pierde cotas de bienestar. Desde la perspectiva de muchos habitantes de la antigua RDA, no ha pesado tanto el legado del Tercer Reich o el recuerdo del fracaso democrático de la República de Weimar como el resurgimiento del nacionalismo con tintes victimistas, que se había mantenido entre ellos como un rasgo más persistente de la identidad nacional.
El cruce del aumento del victimismo en el lado oriental, por sentirse unos perdedores dentro del proceso de reunificación alemana, con la frustración vivida por muchos habitantes de la parte occidental por la pérdida de estatus y bienestar, se acabó extendiendo de forma conjunta por toda Alemania por las consecuencias, que muchas personas consideran negativas, de la apertura internacional de la globalización y de la integración europea (dos procesos que de algún modo consideran interconectados). De ese modo creció un sentimiento común, donde se mezcla una cierta nostalgia por algo que se siente que se está perdiendo con la consiguiente caída de la autoestima, que lleva a la búsqueda de unos anclajes políticos y culturales diferentes a los vigentes en el sistema establecido.
Al final, de una forma u otra, los procesos de crisis identitaria unidos a la desafección política motivada por el miedo y la frustración se acabaron extendiendo por toda la población de Alemania, y todo ello acabó confluyendo en el auge de la extrema derecha con tintes nacionalistas, populistas y xenófobos. La extrema derecha no había sido un fenómeno extraño, pero en los primeros tiempos después de la Segunda Guerra Mundial había quedado reducida a grupos minoritarios. Con el paso del tiempo, la concatenación de las crisis internas con las dudas y miedos mencionados acabó derivando en un auge de la extrema derecha en Alemania, que seguía en gran medida el guion del avance de las extremas derechas en otros países europeos. Este guion se manifestaba especialmente en el rechazo a la globalización y el europeísmo, en la aceptación de algunas tendencias autoritarias, en la confrontación a las políticas de género y también en algunas alertas por el crecimiento de la inmigración, expresadas en términos de amenaza demográfica y cultural que podría atentar a la integridad de la identidad nacional alemana[6].
En consecuencia, uno de los resultados ha sido ver como el fantasma de la anomalía alemana asomaba de nuevo, y en esta ocasión bajo la forma de una extrema derecha que no hace ascos al pasado nazi y que políticamente ha ido subiendo como la espuma en unos pocos años. Desde su irrupción en las elecciones, logrando representación política en algunos estados y en el Parlamento Federal en 2017, en poco tiempo la Alternativa para Alemania (AfD) ha crecido mucho y ya se ha situado como segunda fuerza política, alcanzando el 20% del electorado en las elecciones federales del 23 febrero del 2025 que le han valido 152 escaños de un total de 630 en el Bundestag (casi doblando su representación anterior). Una peculiaridad de estos resultados muestra que AfD ha sido la principal fuerza política en los estados que habían correspondido a la antigua RDA (salvo Berlín), con cifras excepcionales en torno al 40% en algunos distritos de esos territorios; mientras que en los distritos correspondientes a los estados occidentales la AfD se ha situado generalmente como tercera fuerza política, con algunos resultados bastante significativos por encima del 25%.
La larga sombra de la cuestión alemana y las influencias de su posición en Europa y el mundo
Desde la integración alemana liderada por el káiser Guillermo I y Bismarck en la segunda mitad del siglo XIX, Alemania se había convertido en una potencia incómoda en el tablero europeo y fue motivo de alianzas entre Francia, Gran Bretaña y también Rusia, para tratar de neutralizar su pujanza. Esta situación alimentó asimismo esa idea de que Alemania tuvo que seguir una vía excepcional (Sonderweg) para establecer su posición en Europa y el mundo, en ocasiones ejercida por la fuerza y en otras actuando mediante los recursos diplomáticos. Después de la Segunda Guerra Mundial y en el contexto del conflicto de la Guerra Fría, la Alemania Occidental (RFA) pareció encontrar su camino en tres órbitas: por un lado se convirtió en el aliado principal de Estados Unidos (que inicialmente fue incluso la principal potencia ocupante), también fue un pilar fundamental de la integración europea desde sus orígenes, y por último, debido a su proximidad fronteriza con el llamado bloque socialista, acabó estableciendo unas políticas de aproximación que permitieran algún tipo de modus vivendi con ese espacio político y estratégico.
Sin embargo, con el fin de la Guerra Fría y en el contexto de integración acelerada de Alemania, en la medida que el proceso de integración europea se fue haciendo más profundo y sofisticado, en particular con la Unión Económica y Monetaria con el euro como moneda única, surgieron otros elementos que volvieron a poner encima de la mesa la llamada «cuestión alemana», en esta ocasión desde la perspectiva de una nueva potencia hegemónica que suscitaba otras problemáticas con sus socios europeos. El potencial económico industrial y con gran capacidad exportadora de Alemania provocó una recomposición en las relaciones con sus vecinos, que se convirtieron en los principales clientes que engrosaban su enorme superávit comercial, provocando de nuevo inestabilidad y tensiones porque, además de deficitarios, los socios europeos tomaron conciencia de estar cayendo en una nueva modalidad de subordinación. Esto no fue sólo una cuestión económica y tuvo también su vertiente política, porque, en el momento de diseñar las instituciones y las políticas que gobiernan la eurozona, Alemania ha pretendido exportar su modelo económico, particularmente en lo relativo a la rigidez presupuestaria y los límites de endeudamiento.
En el ámbito europeo, el desarrollo del Tratado de Maastricht indujo a la sensación de que la integración avanzaba más allá del comercio, aunque las élites no se cuestionaban los fundamentos de esa integración ni las consecuencias internas de ese modelo integrador, que implicaba una reconversión productiva impresionante que afectaba tanto al sector primario como a la industria y los servicios, además de una concentración del control y la dirección de los flujos financieros y de las inversiones. Esa corriente de optimismo impidió que se percibieran las consecuencias de esa Europa mal integrada y jerarquizada entorno a un centro liderado por Alemania que, en muchos aspectos, dominaba una periferia subordinada, y también implicó que esa evolución no se empezara a cuestionar como un fracaso hasta dos décadas o más después, cuando la crisis económica arreciaba con mucha más fuerza. Además, desde la introducción de la moneda única y las rígidas normas sobre inflación, déficit y deuda del Pacto de Estabilidad exigidas por el Bundesbank y el gobierno alemán, la realidad de la convergencia y la cohesión europea se volvió más ilusoria y la tendencia iba por la senda contraria de engrandecimiento de las brechas entre el centro y la periferia del sur y del este de Europa. Pero incluso en medio de la crisis más terrible ocurrida en décadas, desde 2008 y en toda la década posterior el pensamiento dominante que Alemania extendía por Europa estaba impregnado de una especie de racismo social que dividía grosso modo a sus ciudadanos entre los virtuosos del norte y los perezosos del sur. Toda esta situación conflictiva se mantuvo controlada bajo la mano dura del Banco Central Europeo y sus socios supervisores de la llamada troika (Banco Mundial y Comisión Europea), que ejercieron una violencia soterrada para contener el descontento de la población ante el avance de la precariedad en sus vidas[7].
Por otro lado, la idea que en los años noventa y principios de este siglo había permitido renacer la visión cosmopolita y civilizatoria del proyecto de integración europea liderado por Alemania fue la expansión hacia los países de la Europa del Este. A medida que iban consolidando democracias más o menos formales, iban siendo invitados a incorporarse al remanso de paz social de la UE, que llegó a ser considerado como un ejemplo para el mundo. Obviando las consecuencias de la promoción de un capitalismo que ha llegado a ser bastante salvaje en algunos países ex comunistas, desde Alemania y las instancias comunitarias europeas se ha estado presumiendo de la extensión del llamado poder normativo, que en realidad ocultaba unas reglas económicas muy estrictas impregnadas del más puro neoliberalismo, con muchas otras consecuencias perniciosas como el avance de las desigualdades entre los países miembros, que ya hemos visto cómo estallaron sobre todo después del año 2008.
La idea de una Europa integrada en lo político, lo económico y lo social, siguiendo en gran medida el modelo de éxito de Alemania, ha estado subyacente desde los orígenes comunitarios, y con ella se ha estado construyendo una percepción sobre el modelo social europeo como una alternativa exitosa ante el socialismo realmente existente al otro lado del Telón de Acero[8]. Aunque se ha comprobado con el tiempo que esta idea no acabó concretándose del todo y también se fue devaluando (quedando casi en un mito), no está exenta de cierta razón en el proceso inicial, si bien circunscrita a unos pocos países que se podrían encuadrar bajo dos de los conceptos de bienestar que acuñó Gøsta Esping- Andersen, el corporativo y el socialdemócrata[9]. La integración originaria de los países fundadores y las primeras incorporaciones a la UE se gestaron en el contexto de expansión económica y del estado del bienestar, que han sido bautizados como los Treinta años gloriosos, los cuales además coincidieron temporalmente con uno de los momentos álgidos de la Guerra Fría. Sin embargo, las expansiones de los años 80 y sobre todo las posteriores a los años 90 ya se han producido en la era del avance del capitalismo neoliberal en todo el mundo, como un giro hacia una misión civilizatoria sustentada en una fe económica incontestable y sin alternativas[10], con una Europa que se fue convirtiendo en uno de los adalides de esa nueva fe neoliberal[11].
Pero frente al auge del optimismo de un discurso democratizador y promotor de derechos, que ensalzaba a la Unión Europea liderada por Alemania como un ejemplo mundial donde el poder normalizador y basado en consensos se mostraba como un avance ante otros modos autoritarios de ejercer el poder en el pasado, creció también la visión de un contraste desesperanzador por las consecuencias de las derivas de las políticas neoliberales, que estaban generando un aumento de las desigualdades entre los países y en el interior de los mismos. Así creció una ola de desaliento en muchos países de Europa Central y Oriental que provenían del mundo comunista y habían abrazado el capitalismo occidental como un espacio de salvación, y que pronto pudieron comprobar con frustración que el mero hecho de imitar el modelo capitalista de Occidente no era suficiente para prosperar y conseguir aquellos niveles de bienestar[12]. Más adelante, el colmo de ese contraste se pudo verificar a partir de la segunda década de este siglo, y un ejemplo fue el ensañamiento que se aplicó al gobierno griego y a su población con las políticas de austeridad y la exigencia del pago de una deuda generada en ese bucle infernal en el que se sumaron las políticas expansivas del capital financiero y los desequilibrios productivos y comerciales en Europa. Ese plan fue ejecutado siguiendo las directrices del Bundesbank y de un gobierno alemán que no se apiadó de unos supuestos conciudadanos europeos, a los que se les llegó a aplicar calificativos de racismo social para justificar esa política implacable[13]. Como contrapartida, cuando empezaron a llegar de forma masiva refugiados sirios a Europa, en particular a Alemania, y el gobierno de Merkel solicitó colaboración a sus socios europeos para un reparto de la carga y la atención, la respuesta mayoritaria fue de desdén y entre los países que más fuertemente rechazaron su colaboración estaban los vecinos más próximos (Eslovaquia, Polonia, Hungría).
En ese momento de bache económico y problemas críticos en la integración europea, Alemania y China siguieron profundizando una relación comercial que resultó ventajosa para las dos partes, ya que ambos países se consideraban en una situación económica avanzada y compartían el deseo de conseguir una estabilidad de la economía internacional y de los mercados financieros para tratar de superar la crisis internacional. Ese deseo se basaba también en unas características comunes de dos economías con superávit comercial, que les permitía acumular divisas, particularmente dólares, que luego reciclaban compartiendo el rol de acreedores de Estados Unidos, sufragando los enormes déficits públicos de ese país. Esta nueva situación alentó a algunas corporaciones alemanas a ampliar aún más la expansión internacional, deslocalizando producción en mercados emergentes, pero esto suscitaba alertas en los vecinos y socios europeos ante el temor de un mayor crecimiento de la hegemonía alemana, por lo que de nuevo surgían amenazas a la inestabilidad europea propiciadas por Alemania.
Pero a la larga, las relaciones entre China y Alemania se han revelado mucho más favorables para los primeros que para los segundos, porque, a medida que la economía industrial de China avanzaba en capacidad productiva y mayor nivel de sofisticación, cada vez se han requerido menos importaciones alemanas de productos acabados. Incluso la innovación tecnológica de algunas industrias chinas parece que ha avanzado más que las alemanas, y una muestra serían los automóviles eléctricos, donde China se permite retar a Alemania en un sector donde en la versión de combustión ha gozado hasta ahora de una primacía mundial. Por contra, Alemania no ha podido prescindir de muchas de las importaciones procedentes de China, en particular bienes intermedios, porque estaban incorporados de una forma más profunda a las cadenas de valor de producción germanas. La conclusión sería que en unos pocos años parece que China ha logrado revertir las condiciones de la relación y se ha revelado como el socio principal y casi dominante, lo que ha sido motivo de una cierta frustración para el lobby empresarial alemán, que consideraba que llevaba las riendas de la relación desde el principio.
Como se ha mencionado anteriormente, el éxito de la recuperación económica alemana desde comienzos del siglo XXI se ha debido en gran parte a la buena relación con Rusia como suministradora de gas relativamente barato, que había permitido el sostenimiento de unos sectores industriales alemanes altamente dependientes de energía. Para ello se construyeron dos gasoductos directamente conectados con Rusia que podían suministrar una cantidad impresionante de combustible, aunque esa apuesta estratégica conllevaba el riesgo de convertir a la industria alemana en altamente dependiente de la energía de ese país. En consecuencia, la crisis originada por la invasión de Rusia a Ucrania ha alterado totalmente la situación, con derivadas importantes en la economía, pero también en la política internacional e incluso en las cuestiones propias de las políticas de seguridad y defensa.
Después de la Segunda Guerra Mundial y con la división de las dos Alemanias, las políticas de seguridad y defensa habían quedado subordinadas al control y las decisiones de las potencias vencedoras, en particular EE. UU. y la URSS. Tras el fin de la Guerra Fría, la caída del Muro de Berlín y la unificación alemana, esas políticas quedaron inicialmente orilladas bajo el paraguas de la OTAN y el predominio de EE. UU., además de quedar muy constreñidas y limitadas por la propia Constitución alemana, que circunscribía la política de defensa alemana únicamente a la seguridad de las propias fronteras. Sin embargo, cada vez fueron apareciendo más voces que reclamaban un papel internacional más activo de Alemania en las cuestiones de seguridad y defensa, y en el momento de la crisis de los Balcanes se requirió la participación alemana en las fuerzas de paz bajo patrocinio de la ONU (para lo que se precisó de un permiso del Tribunal Constitucional), aunque al principio esa actuación se ciñó básicamente a apoyo logístico y desde una perspectiva humanitaria. Estas voces surgieron fundamentalmente de la derecha alemana, pero poco a poco se vieron arrastradas otras formaciones y fueron participando la socialdemocracia e incluso los verdes, aunque con fuertes contradicciones y muchos debates internos.
Posteriormente, con la progresiva incorporación de varios países de la antigua Europa del Este a la OTAN, todos ellos vecinos o muy próximos a Alemania, y con el despliegue de bases americanas en algunos de los nuevos países balcánicos, se fue construyendo una nueva normalidad en la que todos estos países fueron subsumiendo sus políticas de seguridad y defensa en el marco de esa organización, donde EE. UU. seguía marcando las líneas estratégicas. Esta falta de condicionalidad ante el líder de Occidente, o incluso una clara subordinación en muchos casos, no parecía incomodar ni causar mayores problemas en el contexto de la seguridad europea, hasta que estalló el conflicto por la invasión de Rusia en Ucrania y aparecieron otras prioridades. Por otro lado, no hay que olvidar que ya hubo una intervención alemana con tropas en Afganistán, pero al ser un escenario de guerra alejado de Europa los debates fueron mucho más larvados, mientras que la importante ayuda militar de Alemania a Israel sigue siendo considerada como una reparación histórica derivada del Holocausto y por ese motivo el consenso nacional es prácticamente indiscutible.
Los debates sobre el apoyo económico y con armamento a Ucrania hicieron que emergieran algunas cuestiones que hasta el momento habían sido atendidas más discretamente o incluso soslayadas, como es el caso del auge de la industria armamentística en Alemania en la línea de varios de sus socios europeos. Todo ello conllevaba un incremento de las exportaciones de material bélico a varios países del mundo sin importar demasiado la realidad de los conflictos vigentes ni de los regímenes políticos de los gobiernos compradores. Además de fusiles de asalto o tanques Leopard, las empresas alemanas han logrado también una cierta cuota de mercado en las contrataciones subsidiarias de apoyo a los ejércitos convencionales, que a menudo se ha mencionado como una vía de privatización de los conflictos muy lucrativa, incluyendo hasta algunas empresas que proporcionan fuerzas mercenarias.
En la estela del conflicto rusoucraniano, pero sobre todo a raíz de la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump con su visión retadora hacia Europa, en Alemania y en los principales socios europeos (en particular Francia) están emergiendo voces que reclaman reiteradamente más atención sobre la necesidad de una revalorización de una perspectiva geopolítica europea, con unas políticas de seguridad y defensa más o menos mancomunadas. También últimamente incluso se está cuestionando una posible reestructuración y/o abandono de la OTAN, aunque no dejan de ser vagas afirmaciones tal vez provocadas por los desprecios del mandatario estadounidense hacia los europeos. Estos discursos sobre la geopolítica europea van acompañados de cifras enormes sobre necesidades y capacidades de rearme, que añaden otros debates sobre cómo se va a financiar todo eso y quién va a fabricar ese armamento, y al final parece como si a la vez se estuviera buscando una alternativa para superar la decadencia industrial europea mediante una especie de política de keynesianismo militar.
No obstante, los debates sobre la recuperación de la visión geopolítica europea también se mueven entre visiones que son diferentes y contradictorias, que van desde los países partidarios de una mayor integración en todos los órdenes (seguridad y defensa incluida), hasta los que demandan no facilitar estos poderes a una Europa unificada y piden mantener o incluso devolver más poderes a los estados nacionales. En definitiva, nuevamente parece que aumentan las declaraciones retóricas y las vagas promesas que en realidad ocultan una dejadez o tal vez una ineptitud de las políticas de seguridad y defensa de los países europeos.
En este contexto, ha sorprendido la declaración entusiasta del futuro canciller alemán, el democristiano Friedrich Merz, informando de la importante participación de su país en ese rearme general merced a un acuerdo con socialdemócratas y verdes para aprobar en el Bundestag el levantamiento de los límites constitucionales al endeudamiento, y además anunciándolo con el lema Deutschland ist zurück («Alemania ha vuelto»). Pero no sólo han sorprendido la celeridad y el entusiasmo del anuncio, cuando lo habitual son unos tiempos políticos de larga maduración de la negociación de las decisiones —y más cuando son de esta envergadura—, sino que se haya tenido que aprovechar la coyuntura de una favorable correlación de fuerzas en el Parlamento alemán saliente que ha permitido superar la mayoría cualificada para aprobar esa medida, y que además ésta se ha producido en un momento en que Merz todavía está negociando los apoyos a su investidura.
Por último, esa visión geopolítica europea emergente requeriría atender a cómo se van a reconfigurar las relaciones internacionales a nivel global, y la arquitectura institucional del sistema internacional para gestionar su gobernanza, en un momento en que las Naciones Unidas y el entramado de agencias adscritas a esta organización internacional están siendo bastante poco atendidas o incluso abandonadas, en especial por EE. UU. También habría que ver cómo Europa se puede implicar en las negociaciones de un alto el fuego que pueda conducir a un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, y en qué condiciones. Por otro lado, en el llamado Sur global ya hace tiempo que hay potencias de diferentes tamaños y capacidades, desde gigantes nucleares como China o la India, a otras medianas como Turquía, Irán, Arabia Saudí o Brasil. Todos estos países tienen intereses variados y a menudo confrontados, además de que cada cual va desarrollando sus peculiares políticas de alianzas, ya sea con las potencias aún vigentes (EE. UU., Rusia, Reino Unido, Francia, Alemania…), como entre sí mismos. La conclusión sería que estamos asistiendo a un vuelco sorprendente en el mundo, con tendencias hacia unas extrañas alianzas en medio de una revalorización de nuevas modalidades imperiales, y a la vez se observa la ausencia de cooperación internacional para una gobernanza global de una agenda en torno a elementos que afectan a toda la humanidad, como la necesidad de distensión y limitación de los conflictos o para afrontar las consecuencias del cambio climático, por poner un par de ejemplos.
Notas
- Wolfgang Münchau, Kaput. El fin del milagro alemán. Plataforma Editorial, 2025. ↑
- Esta es la tesis sostenida por Heinrich August Winkler en su obra titulada El largo camino a Occidente, que aún no ha sido traducida al español. Hay una versión inglesa, Germany: The Long Road West, que publicó en dos volúmenes Oxford University Press en 2006. ↑
- Hans Kundnani, La paradoja del poder alemán, Galaxia Gutenberg, 2016. Rafael Poch-de-Feliu, Ángel Ferrero, Carmela Negrete, La quinta Alemania. Un modelo hacia el fracaso europeo, Icaria editorial, 2013. ↑
- Una breve síntesis del tema se puede ver en el trabajo del Consejero Económico y Comercial de España en Berlín. Mario Buisán, «Alemania en la encrucijada: el cambio de modelo económico», Boletín Económico de ICE, marzo 2024, pp. 21-34. Una mirada más amplia y crítica es la ya citada de Wolfgang Münchau. ↑
- Op.cit. La quinta Alemania. Un modelo hacia el fracaso europeo. ↑
- Ralf Havertz, Radical Right Populism in Germany. AfD, Pegida, and the Identitarian Movement, Londres, Routledge, 2021. ↑
- Ignacio Álvarez, Fernando Luengo y Jorge Uxó, Fracturas y crisis en Europa, Madrid, Clave Intelectual, 2013. ↑
- Tony Judt, Postguerra, Taurus, 2006. ↑
- Gøsta Esping- Andersen, Los tres mundos del estado del bienestar, València, Edicions Alfons el Magnànim, 1993. ↑
- Uno de los primeros hitos de esa misión civilizadora neoliberal tuvo lugar en 1973 en Chile, cuando tras el golpe militar contra el gobierno socialista de Salvador Allende se despliega un proyecto ultraliberal bajo la dictadura del general Pinochet. Véase Jessica White, The Morals of the Market. Human Rights and the Rise of Neoliberalism, Verso, 2019. David Harvey, Breve historia del neoliberalismo, Akal, 2007. ↑
- Perry Anderson, El nuevo viejo mundo, Madrid, Ed. Akal, 2012. ↑
- Ivan Krastev y Stephen Holmes, La luz que se apaga. Cómo Occidente ganó la Guerra Fría, pero peridió la paz, Madrid, Editorial Debate, 2019. ↑
- Costas Lapavitsas, The Left Case Against the EU, Cambridge, Polity Press 2019. Yanis Varoufakis, ¿Y los pobres, sufren lo que deben?, Deusto, 2016. ↑
19 /
3 /
2025