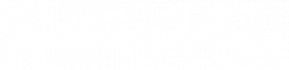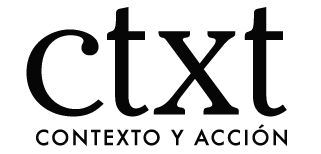La fotografía es un medio para recordar, reflexionar y actuar.
Helena Bayona
Maternidad atravesada
Rosa entró a la cárcel de Iruñea llorando, “no por ser inocente”, cuenta, sino por dejar a sus hijos. “Entré y me pegué tres días llorando por ellos, a los tres días vino un psicólogo, un hijoputa de cuaderno. Me dice ‘¿qué tal estás?’, y yo llorando, ‘¡pues mal!’. Él me salta: ‘No llores tanto que cuando no estabas en la cárcel no has cuidado de tus hijos y bien los has dejado para irte por ahí. ¡Haberlos cuidado cuando tenías que haberlo hecho!’. Pegué una patada a la silla, que me gané un parte por ello, y le dije: ‘En la puta vida me he ido ni de cenas ni a otras cosas (traficar y putear), dejando a mis hijos. Si lo has hecho tú, es tu problema’”. Rosa sufrió una doble condena: la penal y la social. La primera a causa del delito cometido y la segunda por haber infringido el mandato de género, convirtiéndose en mala persona, mala mujer y mala madre. En suma, en mujer desviada.
El incremento de la población carcelaria femenina no se corresponde con una mayor criminalidad de las mujeres, sino con una mayor penalización de las conductas, una modificación de criterios de tribunales sentenciadores, con prioridades en las políticas de orden público y con el endurecimiento del Código Penal. Lo constata Carmen Juanatey Dorado, catedrática de Derecho Penal en la Universidad de Alicante en su investigación ‘Delincuencia y población penitenciaria femeninas: situación actual de las mujeres en prisión en España’, de 2018. “No solo eso”, cuenta Libertad Francés, abogada y coordinadora de la plataforma Salhaketa en Navarra, “se detecta que suelen ser más tardías las concesiones de permisos o de terceros grados, pero también se observan diferencias respecto a las sanciones que imponen”. Además, “el derecho penal tiene una doble mira con las mujeres”.
Cuando condenaron a Rosa en el 2000 era madre de una niña de dos años y de un niño de nueve. Según el artículo 38 de la Ley Orgánca General de Penitenciaria, de 1979, las internas pueden estar en compañía de sus hijos e hijas siempre que no hayan alcanzado los tres años. Pese a ello, decidió entrar sin la niña e intentó que ninguno supiera a dónde iba, solo que se iba a trabajar. Suspira: “No era ni mejor ni peor madre que ninguna, era una más, en mi vida igual peor, pero como madre una más”. Tardó dos meses en ver a su hija porque cada vez que nombraban su nombre se derrumbaba: “Era yo quien me encargaba de ellos, el padre nunca se ha encargado, él se hundió más que yo”. La situación más común es que las mujeres presas mantengan a sus hijos e hijas fuera de la prisión y esto suele acarrear un especial sentimiento de fracaso y culpa. Según un informe realizado en 2020 por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), el sexo, el trabajo, la maternidad, el acceso a la educación y la atención sanitaria representan los ámbitos principales donde las presas se encuentran en mayor medida discriminadas. El mismo documento recoge que el 80 por ciento de las mujeres presas son madres y el 56 por ciento tiene entre 21 y 40 años, es decir, se encuentran en período reproductivo.
Rosa decidió tener cuatro vis a vis familiares en vez de dos familiares y dos íntimos. Y como económicamente no podían sufragar los gastos del viaje, no se veían todas las semanas. “Hagas lo que hagas la prisión y la sociedad te va a cuestionar”, apunta Francés. Son muchos los condicionantes que hay que tener en cuenta: si hay una familia que pueda cuidar fuera (en el caso contrario pasan a disposición de Servicios Sociales), si esa familia o las amistades pueden desplazarse en el caso de decidir ir a un módulo de madres, etcétera. Sea lo que fuere, decidir entrar con criaturas conlleva un alejamiento. En todo el Estado únicamente hay cuatro módulos de madres, localizados en Picassent (Comunidad Valenciana), Sevilla, Barcelona y Aranjuez (Madrid). En este último, se puede compartir la crianza con el otro miembro de la pareja si también está en prisión. También hay tres unidades externas de madres en Sevilla, Madrid y Mallorca.
Actualmente, según los datos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP) del Estado, las internas son 3.468, lo que representa el 7,3 por ciento de la población penitenciaria. No obstante, es una de las cifras más altas de mujeres en prisión si se compara con los datos de otros países europeos. A nivel global, representan en torno a un 10 por ciento de la población reclusa. Por origen, el 25,3 por ciento de las internas son extranjeras, porcentaje prácticamente equivalente al de hombres (25,7). La SGIP cuenta con 69 cárceles y dos hospitales psiquiátricos penitenciarios. De estas, solo tres son cárceles exclusivamente para mujeres. Hay un Módulo Familiar en el Centro Penitenciario de Madrid VI- Aranjuez (para compartir la crianza con el otro miembro de la pareja si también está en prisión), y tres Unidades Externas de Madres (Sevilla, Madrid y Mallorca). Catalunya tiene las competencias traspasadas así que cuenta con sus propios centros, que se sumarían a los anteriores.
La dispersión
Las presas políticas vascas, a causa de la dispersión, cumplían condena en España o en Francia —la dispersión terminó en 2023—. En este último caso solo pueden tener a sus criaturas consigo hasta que cumplen 18 meses. Como indican datos ofrecidos por el Ministerio de Justicia francés, hay 187 establecimientos penitenciarios, y 71 disponen de espacio para mujeres, pero las llamadas cellules mère/enfant (células madre/hijo) solo existen en 31 de ellos.
Olatz fue detenida junto a su pareja el 23 de junio de 2009 y, tras estar casi cinco años en distintas cárceles, fueron trasladadas a la cárcel de Fontcalent (Alicante). “Teníamos claro que queríamos formar una familia”, explica: “Al final me quedé embarazada en 2016 y en enero de 2017 nació nuestra hija mayor”. Al no disponer en Fontcalent de módulo de madres, un mes antes de dar a luz la trasladaron a Picassent, a donde llevaron a su pareja, Patxi, cuando el bebé tenía tres semanas. “Estuvimos juntos en la misma cárcel viéndonos una o dos veces por semana, teníamos una comunicación intermodular a la semana, en el polideportivo, para juntarnos los tres, que duraba unos 50 minutos”, cuenta Olatz. “Eso los martes y los viernes por la mañana teníamos comunicación con el exterior y luego, a parte, teníamos vis a vis familiar mensual de hora y media y vis a vis de convivencia mensual de cuatro horas”, añade. Tras pasar los tres años, estando otra vez embarazada, su hija mayor salió y las trasladaron a la familia a Aranjuez (el único centro donde hay módulo mixto) hasta que le dieron el tercer grado.
Explorar la realidad penitenciaria femenina implica acercarse al engranaje punitivo que describe Foucault en su obra Vigilar y Castigar. Olatz la describe como un espejo de la sociedad, una pequeña burbuja donde los roles de género y el paternalismo se reproducen y perpetúan: desde los tratamientos de “señorita” y “don” (manera en la que hay que dirigirse a los y las funcionarias: (“¿Señorita, puedo abrir la puerta?”), hasta los continuos consejos que reciben o el tiempo que pudo dedicar el padre a su hija: “Hicimos el cálculo y mi pareja necesitaba un año entero para pasar el tiempo que pasé con ella en una semana”, afirma. “Parece que estar en la cárcel supone no ser capaz verdaderamente de ser madre”, lamenta. De hecho, según explica Noelia Igareda, profesora de Derecho en la Universidad Autónoma de Barcelona en el texto ‘La maternidad de las mujeres presas’, el tratamiento penitenciario de la maternidad es uno de los pocos elementos incluidos en la legislación que otorgan un tratamiento concreto a las presas por su condición de mujer y es uno de los escasos ejemplos “donde el Derecho se atreve a legislar sobre aspectos del ejercicio de la maternidad en general, ya que generalmente considera que son aspectos que pertenecen a la esfera íntima de la persona”.
La cárcel se hace eco del reparto de tareas, pues son las mujeres quienes principalmente se encargan de todas las tareas de cuidado, tanto dentro como fuera de las rejas. Si antes hablábamos del escaso tiempo que pueden dedicar los padres a la crianza, tampoco podemos olvidar al reparto que se origina fuera de la prisión, pues no es casualidad que, una vez más, las redes de mujeres (madres, hermanas, amigas) sean quienes asuman el cuidado de quienes están en prisión. Así fue en los casos de las dos entrevistadas. Familiares y amistades de Olatz recorrían 600 kilómetros desde Euskal Herria hasta Picassent. Al cumplir los siete meses, la niña salía principalmente con su abuela, ya que era la persona con la que se quedó definitivamente cuando abandonó la prisión y era muy importante reforzar el vínculo de cara a la salida. Una salida dura y dolorosa para Olatz, a pesar de ser consciente incluso antes de quedarse embarazada de que ese momento llegaría: “Es imposible imaginárselo, hay que vivirlo, pasas de estar 24 horas al día durante tres años a que de repente te la arranquen de tus brazos”.
¿Y al salir?, ¿cómo es?: “Muy difícil, porque no te forman, no te preparan, sales con miedo a todo, a la sociedad, al pueblo, a la gente, a ti, a enfadarte y volver a cometer un error. Sentía que había un estigma hacia mí. De hecho, al salir yo llevaba a la escuela a mi hija y estaba sola, ninguna madre venía a hablarme. Eso, bueno, no me importaba. El mayor daño que me podían hacer era que no invitaran a mi hija a cumpleaños, entonces sí que me salía la madre delincuente”, narra Rosa. Para ella la salida fue complicada, al no encontrar trabajo fue a la asistenta social, pero no se le concedió ninguna ayuda. “Aguanté 15 días, un mes, dos y al tercero dices, a empezar”. Y volvió a traficar, y volvieron a meterla presa. Cuenta que esa vez fue peor, porque el sufrimiento no solo era el suyo, sino el de sus hijos. Su hija, que se encuentra a su lado, no puede disimular una mueca de dolor: “A mí se me hizo, pfff…”.
Olatz, por su parte, no olvida cómo fue el reencuentro con su hija mayor, ni la necesidad de repetirle incesantemente que no iban a volver a ninguna prisión, para tranquilizarla. Para ella la cárcel fue “mucho más cárcel” una vez que fue madre, porque no era únicamente ella quien la padecía. Vivían entre cuatro paredes panópticas gobernadas por personas ajenas que fiscalizan constantemente su comportamiento, restringiendo incluso la libertad de protesta, pues en caso de ser castigada también afectaría a su hija.
[Fuente: Píkara. Este reportaje forma parte del monográfico «Cárceles», editado en 2022]
26 /
3 /
2025