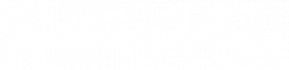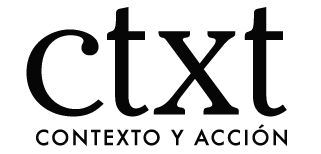La fotografía es un medio para recordar, reflexionar y actuar.
Reed Brody
La justicia internacional ante los conflictos actuales
–
“La lucha del hombre contra el poder
es la lucha de la memoria contra el olvido”
(Milan Kundera)
–
En el ejercicio de mi labor con las víctimas de violaciones a los derechos humanos, he aprendido a valorar profundamente a quienes se dedican a preservar la memoria histórica, ya sea en mi país, Estados Unidos, en España o en cualquier otro rincón del mundo. Los poderosos, de manera persistente, buscan distorsionar los hechos, sumir en la oscuridad los vestigios del pasado y borrar tanto el rastro de sus crímenes como el de nuestras luchas. Sin embargo, sus esfuerzos están destinados al fracaso. Hay un proverbio que se me quedó grabado de cuando trabajé en Haití: “Bay kou bliye, pote mak sonje”, que se traduce como «Quien da el golpe olvida; quien lleva la cicatriz recuerda».
—
Hace apenas dos semanas, tuve la oportunidad de asistir en La Haya a la Asamblea de los Estados Parte de la Corte Penal Internacional, un encuentro que se celebra anualmente. En su discurso de apertura, la presidenta de la Corte, la magistrada japonesa Tomoko Akane, destacó que nos encontramos en un punto de inflexión en la historia de la justicia internacional. Con una claridad contundente, advirtió sobre la existencia de amenazas de sanciones dirigidas contra la Corte, comparándolas, en una declaración cargada de ironía, con el trato que se daría a “una organización terrorista”. Akane se refería, por supuesto, a la inminencia de sanciones por parte de Estados Unidos en represalia por las órdenes de arresto emitidas en noviembre contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant.
Para comprender el verdadero alcance de estas órdenes de arresto como un hito en la historia del derecho penal internacional, es necesario retroceder en el tiempo. A lo largo de la historia, lo habitual era que quien mataba a una persona enfrentaba la cárcel, pero quien mataba a miles encontraba la forma de organizar su propia impunidad, ya fuera en su propio país o en el extranjero. Lo hemos visto con Franco, con Stalin, con Mao, y en muchos otros casos. Los juicios de Núremberg, celebrados tras la Segunda Guerra Mundial, prometieron un “nunca más” que resonó como un compromiso global. Fue allí donde, por primera vez, se consagraron los principios que definen los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y la justicia penal internacional, tal como los entendemos hoy.
Tras Núremberg, surgió la idea de establecer una corte penal internacional permanente. Sin embargo, el contexto de la Guerra Fría hizo que ese proyecto resultara inviable. No fue sino hasta finales de la década de 1980 y durante los años 90, tras los genocidios en Ruanda y en la ex Yugoslavia, que la comunidad internacional, impulsada por un profundo sentimiento de culpa por su inacción ante tales atrocidades, decidió crear tribunales internacionales ad hoc: primero para Yugoslavia y, posteriormente, para Ruanda. Estos tribunales marcaron un punto de inflexión y sirvieron de catalizador para la revitalización de la idea de una corte penal internacional permanente.
Fue en julio de 1998, en Roma, donde estuve presente en mi primera misión para Human Rights Watch (HRW), cuando los Estados aprobaron el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la Corte Penal Internacional. Apenas unos meses después, en octubre de ese mismo año, se produjo otro acontecimiento histórico: el arresto de Augusto Pinochet en Londres, por orden del juez español Baltasar Garzón, debido a crímenes cometidos en Chile veinticinco años antes. Pinochet apeló su detención alegando inmunidad como exjefe de Estado. Tuve el honor de coordinar la intervención de HRW ante la justicia británica en ese caso crucial.
La decisión de la Cámara de los Lores marcó un antes y un después: declaró que Pinochet no gozaba de inmunidad y que, a pesar de haber sido jefe de Estado, podía ser arrestado y extraditado en virtud del principio de jurisdicción universal. Para las organizaciones de derechos humanos, los activistas y la sociedad civil, este fallo representó un hito. Descubrimos que contábamos con una herramienta poderosa—la jurisdicción universal—para llevar ante la justicia a quienes parecían estar por encima de ella.
Así, 1998 se consolidó como el año fundacional del derecho penal internacional moderno, tanto por la creación de la Corte Penal Internacional como por la afirmación del principio de jurisdicción universal. A este marco se sumaron tribunales híbridos y ad hoc, establecidos para contextos específicos, como el tribunal para los Jemeres Rojos en Camboya o el tribunal especial para juzgar a Charles Taylor por crímenes cometidos en Liberia y Sierra Leona. Juntos, estos mecanismos han configurado el “ecosistema” del derecho penal internacional tal como lo conocemos hoy.
En este recorrido, hemos logrado avances significativos. Personalmente, tuve el honor de participar durante dos décadas en la lucha de las víctimas chadianas para llevar ante la justicia al exdictador Hissène Habré, quien finalmente fue juzgado y condenado por un tribunal especial en Senegal, con el apoyo de la Unión Africana. A nivel nacional, especialmente en América Latina, el eco del caso Pinochet ante la Audiencia Nacional española contribuyó a derribar muros de impunidad. Inspiró y desbloqueó procesos judiciales en países como Argentina, Chile, Guatemala y Perú, dando paso a procedimientos nacionales de justicia que antes parecían inalcanzables.
Sin embargo, el talón de Aquiles de la justicia internacional ha sido, y continúa siendo, la aplicación de un doble rasero: los persistentes dobles estándares. Hasta la emisión de las órdenes de arresto contra Benjamín Netanyahu y Yoav Gallant, los instrumentos del derecho penal internacional se habían invocado, casi de manera exclusiva, contra enemigos derrotados, parias impotentes u opositores de Occidente.
Así ocurrió en los juicios de Núremberg y Tokio, donde la justicia internacional se ejerció de forma selectiva. El Tribunal de Núremberg, por ejemplo, se limitó a juzgar a los líderes nazis, sin extender su alcance a los crímenes cometidos por los aliados, como los bombardeos masivos sobre ciudades alemanas. De manera similar, el Tribunal de Tokio, que con toda razón procesó a los responsables japoneses por atrocidades como la Masacre de Nankín, la explotación de las denominadas «mujeres de solaz» y el trato inhumano a prisioneros de guerra, no abordó los crímenes perpetrados por Estados Unidos, como los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki.
Esta dinámica de dobles estándares también se ha manifestado en la aplicación del principio de jurisdicción universal. En España, por ejemplo, las leyes de jurisdicción universal fueron empleadas con notable valentía en casos emblemáticos relacionados con crímenes cometidos en Argentina y El Salvador. Gracias a ellas, se logró la condena de un exmilitar salvadoreño por el asesinato de los sacerdotes jesuitas, así como la de un torturador argentino, entre otros casos destacados. Sin embargo, cuando se intentó aplicar la justicia internacional en España contra potencias influyentes —como China, Estados Unidos e Israel— la ley de jurisdicción universal fue rápidamente derogada. Un fenómeno similar ocurrió en Bélgica, el otro país que contaba con una legislación de jurisdicción universal de amplio alcance. La ley belga permitió en su momento juzgar y condenar a ciudadanos ruandeses por crímenes relacionados con el genocidio de 1994. Y nosotros, en el intentó de encontrar un foro para juzgar a Hissène Habré, también buscamos el amparo de esta ley que permitió finalmente que Bélgica se involucrara en el caso y obligara a Senegal, por medio de un litigio en la Corte Internacional de Justicia, a organizar su juicio. No obstante, la situación cambió drásticamente cuando se presentaron demandas contra figuras de alto perfil, como Ariel Sharon de Israel y, especialmente, contra George Bush padre. La presión política internacional se intensificó hasta llegar a un punto crítico. Recuerdo claramente cuando Donald Rumsfeld viajó a Bruselas para advertir que, si los líderes de la OTAN no podían visitar Bélgica sin enfrentar el riesgo de ser objeto de demandas judiciales, se consideraría la posibilidad de trasladar la sede de la OTAN fuera del país. Aquella amenaza fue decisiva: la ley belga de jurisdicción universal se desmoronó como un castillo de naipes.
Una dinámica similar se está observando actualmente en el ámbito de la Corte Penal Internacional. Hasta hace muy poco, todas las personas acusadas por la Corte eran de origen africano, lo que evidenciaba un sesgo en la aplicación de la justicia internacional. Sin embargo, esta tendencia comenzó a corregirse de manera gradual. En 2022, tras la invasión rusa de Ucrania y las atrocidades cometidas en Bucha y otras localidades, se produjo una respuesta judicial de gran envergadura, tanto por parte de la Corte Penal Internacional como de diversas jurisdicciones nacionales. En un plazo de apenas un año, la Corte emitió una orden de arresto contra Vladimir Putin. Se trató de un acto de audacia judicial sin precedentes: imputar al presidente en funciones de una potencia nuclear y miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que ni siquiera es Estado parte del Estatuto de Roma.
Una parte fundamental de mi trabajo se ha desarrollado en África, donde, de forma recurrente, me planteaban una pregunta incómoda pero legítima: “¿Y los palestinos? ¿Por qué la justicia internacional guarda silencio frente a los asentamientos ilegales, el apartheid y los castigos colectivos?”. Desde hace quince años, he acompañado a abogados palestinos en sus esfuerzos por activar los mecanismos de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, era evidente que ninguno de los tres fiscales que se sucedieron en la Corte estaba dispuesto a cruzar la línea roja y emitir órdenes de arresto contra líderes israelíes.
Tras los trágicos acontecimientos del 7 de octubre, con las atrocidades perpetradas por Hamás y la posterior respuesta desmedida y desproporcionada por parte de Israel, parecía que la inercia de la impunidad continuaría sin alteraciones. En la Asamblea de los Estados Parte de la CPI, celebrada en diciembre de 2023, tuvimos la oportunidad de dialogar con el fiscal Karim Khan, un británico de gran inteligencia y aguda habilidad política, elegido con el respaldo del Reino Unido y de Estados Unidos, este último un país que ni siquiera es parte de la Corte. Mi impresión en aquel momento era que tampoco él se atrevería a cruzar esa línea roja. Nos equivocamos. Creo que este hábil operador político comprendió que la inacción se había vuelto insostenible, no solo porque la evidencia de los crímenes era abrumadora —visible incluso para quienes observaban los acontecimientos desde la distancia, a través de sus pantallas— sino también porque el otro tribunal con sede en La Haya, la Corte Internacional de Justicia, el máximo órgano judicial de las Naciones Unidas para la resolución de controversias entre Estados, había dado un paso decisivo. En un caso presentado por Sudáfrica contra Israel, la Corte concluyó que existía una base plausible para considerar la posible comisión de un genocidio.
No entraré en detalles sobre el amplio abanico de acciones que Israel ha llevado a cabo para obstaculizar la labor del fiscal de la CPI. Sin embargo, gracias a las revelaciones publicadas por The Guardian, sabemos ahora que, durante nueve años, la Fiscalía de la Corte fue objeto de una campaña sistemática de ciberataques, infiltraciones y operaciones encubiertas por parte de Israel. Esta campaña incluyó la interceptación de comunicaciones telefónicas, intentos de soborno a diversas personas vinculadas a la Corte e, incluso, el uso del presidente de la República Democrática del Congo para tender una trampa a la entonces fiscal. Pese a todas estas maniobras de presión e intimidación, el fiscal Karim Khan tomó una decisión sin precedentes: solicitó órdenes de arresto contra Benjamín Netanyahu y Yoav Gallant.
Habitualmente, cuando el fiscal de la CPI solicita una orden de arresto, la Sala Preliminar resuelve en un plazo de pocas semanas, como máximo dos meses. Sin embargo, en este caso, pasaron seis meses sin que hubiera noticia alguna sobre el estado de la solicitud, ni explicación alguna sobre la demora. Dos de los tres jueces encargados de pronunciarse sobre la petición del fiscal se retiraron del proceso, lo que aumentó la incertidumbre. Solo podíamos especular sobre las presiones a las que estaban sometidos tanto los jueces como los Estados de los que proceden. Finalmente, el 21 de noviembre de 2024, se produjo el esperado desenlace: los tres jueces, actuando por unanimidad, aceptaron la solicitud del fiscal y emitieron las órdenes de arresto. Esta decisión marcó un hito, no solo por su contenido, sino también por el contexto de tensiones e interferencias en el que fue tomada.
No tardó en llegar la respuesta de Estados Unidos. Por ello, las palabras de la presidenta de la Corte Penal Internacional, Tomoko Akane, cuando advirtió sobre la existencia de amenazas de sanciones contra la Corte, comparándola irónicamente con una “organización terrorista”, resultaron especialmente pertinentes. En la Asamblea de los Estados Parte, el ambiente era de palpable inquietud, incluso de pánico, ante la expectativa de que, con la asunción de Donald Trump el 20 de enero, se impongan sanciones que podrían afectar a todos los funcionarios y empleados de la Corte. Estas posibles sanciones podrían traducirse en la congelación de cuentas bancarias en Estados Unidos, la prohibición de viajar a ese país e incluso restricciones que afectarían indirectamente la operatividad de la Corte. A día de hoy, aún se desconoce el alcance exacto de estas medidas. No sabemos, por ejemplo, si se extenderán a empresas que mantienen vínculos comerciales con la Corte. Si se sancionara a compañías como Microsoft, cuya infraestructura tecnológica es fundamental para el funcionamiento de la Corte, la capacidad operativa de la institución se vería gravemente comprometida.
Frente a un tal ataque, es el momento decisivo para que los Estados que defienden el derecho internacional y el orden multilateral ejerzan una presión contraria, una contrapresión que salvaguarde la independencia y la integridad de la Corte Penal Internacional frente a las amenazas de quienes buscan debilitarla.
Pero resulta profundamente desalentador observar la actitud de algunos países clave frente a las obligaciones del derecho internacional. Benjamín Netanyahu es, hoy en día, un fugitivo de la justicia, al igual que Vladímir Putin. Sin embargo, un país como Francia ha declarado que, si Netanyahu llegara a territorio francés, podría invocar su inmunidad en calidad de jefe de gobierno. Esta postura contrasta de manera flagrante con la adoptada por Francia en el caso de Putin, cuando sostuvo que no debía beneficiarse de inmunidad alguna. Además, Francia criticó públicamente a Mongolia —país dependiente económicamente de Moscú— por no arrestar a Putin durante su visita en septiembre de 2024.
Este doble rasero pone en evidencia una de las debilidades estructurales de la justicia internacional: la Corte Penal Internacional depende de la cooperación de los Estados, ya que carece de un cuerpo policial propio para hacer cumplir sus decisiones. Los 125 Estados que son parte del Estatuto de Roma tienen la obligación jurídica de cooperar con la Corte, sin excepciones ni interpretaciones selectivas. No obstante, cuando los “Estados amigos” de Israel se niegan a cumplir con esta obligación o, peor aún, adoptan medidas para sancionar a la propia Corte, el problema del doble estándar ya no reside únicamente en el seno de la institución, sino que se traslada y se consolida en el comportamiento de los Estados que socavan activamente la autoridad del derecho penal internacional.
Al mismo tiempo, son muchos los países —de hecho, la mayoría, especialmente en África y en el sur global— que habían perdido la confianza en la Corte Penal Internacional, aunque por razones diametralmente opuestas. Su descontento se debía al doble rasero reflejado en la inacción de la Corte respecto a Palestina, lo que llevó a algunos a describirla como “el brazo jurídico de la OTAN”. Sin embargo, si estos países lograran unirse en una defensa firme y coordinada de la Corte, podrían contribuir a redefinir los cimientos de la justicia internacional, estableciéndola sobre una base más equitativa y verdaderamente universal.
Desde la emisión de las órdenes de arresto el 21 de noviembre, nos encontramos en un momento decisivo para el futuro del derecho penal internacional. La pregunta que se impone ahora es ineludible: ¿será la Corte Penal Internacional, y con ella la promesa de la justicia internacional, una víctima más que muera entre los escombros de Gaza, o logrará renacer de entre ellos, fortalecida y con renovada legitimidad?
—
Este texto tiene su origen en la conferencia de Reed Brody en el Centro Cultural La Model de Barcelona el 19/12/2024, organizada por el Ateneu de Memoria Popular (transcripción: Isabel Alonso Dávila, revisada por Reed Brody y Rosa Ana Alija)
30 /
1 /
2025