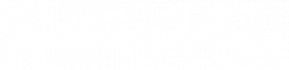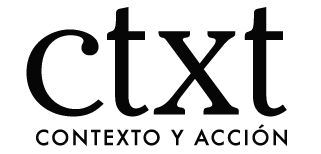La fotografía es un medio para recordar, reflexionar y actuar.
David Ballester
Una historia de la policía española
De los grises y Conesa a los azules y Villarejo
Pasado & Presente,
Barcelona,
2024,
752 págs.
Isabel Alonso Dávila
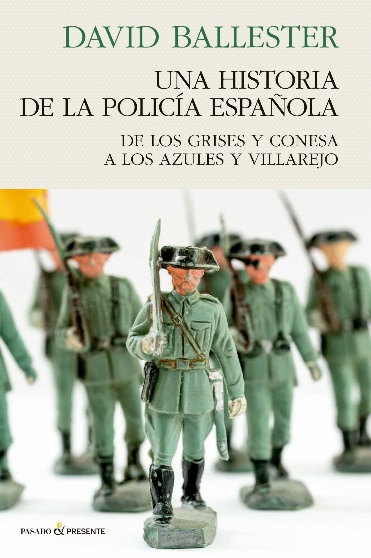
En este libro, en el prefacio y la introducción, el autor nos sitúa en lo que va a ser esta historia de la policía española. Él mismo nos advierte de que ya lo ha señalado claramente en el título, con la utilización del artículo indeterminado «una». Es decir, que estamos ante una de las posibles historias de la policía española, la que quería hacer él, un doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Autònoma de Barcelona (UAB), que ha sido catedrático de enseñanza secundaria y profesor de la Escuela de Policía de Cataluña y del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la UAB. Es importante señalar el perfil del autor porque ha supuesto una novedad entre los historiadores de los cuerpos policiales, que casi siempre han sido personas que pertenecían a la policía o a la Guardia Civil. Ballester ha utilizado estas historias previas como fuentes y, como buen historiador, ha hecho la crítica de estas fuentes, como, por otro lado, hay que hacer con todas. También ha utilizado las memorias de Martín Villa y Barrionuevo, a las que les saca mucho jugo. Así que tenemos garantizado en este libro el rigor académico, desde el enfoque de un autor que nos entrega un ensayo interpretativo.
David Ballester ha publicado con anterioridad libros que ya le acercaban, desde los y las protagonistas que se encontraban en el lado contrario de la ecuación, el de las víctimas de la violencia policial, al tema al que dedica este último, la policía. Me refiero a Vides truncades. Repressió, víctimes i impunitat a Catalunya, 1964-1980, de 2018 (es importante señalar que este libro fue una fuente fundamental para el documental Vides truncades. Històries d’impunitat, que se emitió en la cadena pública catalana TV3 en 2019), y Las otras víctimas. La violencia policial durante la Transición, 1975-1982, de 2022. Todo esto nos sitúa ante un historiador que no solo investiga, sino que también hace transferencia de lo investigado a través de su labor docente y de su aparición en los medios de comunicación; es decir, que construye historia pública. Hace poco también lo pudimos ver en el documental Infiltrats, emitido por TV3 el 11 de enero pasado, sobre los policías infiltrados recientemente en movimientos políticos y sociales.
Una historia de la policía española está dedicado a «todos los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que realizan su labor con profesionalidad y apego a las leyes democráticas». Y también a «todas las víctimas de las malas praxis de los cuerpos policiales». Y esto es ya una declaración de principios, claro. Porque, como señala David Ballester en la introducción, la policía, en las democracias, tiene la función de servir y proteger a la ciudadanía, mientras que en las dictaduras se dedica a reprimir la disidencia.
Los seis capítulos del libro están organizados por orden cronológico, la organización preferida habitualmente por historiadores e historiadoras. Éstos son sus títulos y los años que abarca cada uno: «Gris. El color de una dictadura (1939-1975)», «Muerto Franco, la bota continúa (1975-1978)», «Del gris al marrón. “Chocolate con porras” (1978-1982)», «Llegan los socialistas. ¿Por el cambio? (1982-1996)», «Los gobiernos pasan, pero la policía queda (1996-2023)» y «Los problemas de hoy. ¿Un pasado que no quiere pasar?». Así que esta historia de la policía española comienza el año en que la dictadura franquista ya dominaba en todo el Estado español y nos lleva hasta un presente que, como iremos viendo a través de la lectura del libro, tiene unas características que se explican en ese pasado en el que el autor ha decidido situar el inicio de esta historia. Queda fuera la violencia parapolicial (especialmente presente en la Transición, nos recuerda el autor), porque, según él, es un tema que merece por sí mismo una monografía. Esperemos que él mismo tenga el tiempo y las ganas de acometer esta investigación y publicarla.
En el prefacio, Ballester va más atrás en el tiempo para recordarnos que la revolución burguesa española tuvo unas características militaristas, que partían de los pronunciamientos liberales, y estuvo obsesionada con el orden público. También nos recuerda que los periodos democráticos de la historia española son la excepción y no la regla.
Durante toda la lectura de la obra planea un tema básico que explica, en gran medida, la pregunta con la que se cierra el título del último capítulo: «¿Un pasado que no quiere pasar?». Este tema es el de la no depuración de los cuerpos policiales de la dictadura. Durante la Transición no se realizó. Pero tampoco se llevó a cabo después. Para el autor, será esta falta de depuración la que explique las actuaciones policiales durante la Transición, tanto en la calle como en las comisarías de policía, y también la evolución posterior de los cuerpos policiales y su actitud respecto a los responsables políticos, surgidos de la voluntad ciudadana a través del voto, pero que no han podido, o querido, depurar a la policía franquista. Y es que esta no depuración, nos dice Ballester, «comportó que la naciente democracia se constituyera utilizando los mimbres heredados de la dictadura». Y estos mimbres se tejieron reciclando currículums de violadores de derechos humanos, que fueron promocionados a altas responsabilidades por los gobiernos democráticos e, incluso, condecorados y recompensados económicamente. Es pues ésta, para David Ballester, una de las herencias franquistas más incómodas, uno de los grandes problemas de la democracia, porque ha conllevado una oposición, desde los cuerpos policiales, a todo posible cambio en sus filas.
Así, aunque es verdad que se disolvió la BPS, ninguno de sus agentes rindió cuentas y casi todos pasaron a formar parte de otras brigadas, nos recuerda Ballester. Y enseguida se nos va el pensamiento a comparar eso con lo que pasó con los jueces del TOP que pasaron a la Audiencia Nacional. Nos recuerda el autor como significativo el caso de José Sainz González (veterano de la lucha antiguerrillera y de la BPS), que llegará a ser director general de la policía en mayo de 1979 y que se rodeó de otros compañeros suyos, como Genuino Navales, Benjamín Solsona, Manuel Ballesteros, etc. La comparación con lo que pasó en Portugal es obligatoria, porque allí los presos políticos salieron de las cárceles y entró en ellas la policía política. Es verdad que por un breve periodo, pero al menos, y esto es muy importante, no se integraron en la policía democrática. Los datos de España en 1982 sirven para calibrar el alcance del problema cuando leemos en el libro que antiguos miembros de la BPS dirigían nueve de la trece jefaturas superiores de policía. Y también nos recuerda que el único miembro de la BPS que no pasó a formar parte de la policía democrática fue Antonio Juan Creix, pero que su salida se produjo durante la propia dictadura, en 1974: «Por paradójico que parezca, su cese fulminante cuando ejercía como jefe superior de policía en Sevilla es el único ejemplo de depuración policial que será citado en estas páginas y es obvio que no fue llevada a cabo por los demócratas», nos dice. La permisiva tolerancia de los gobiernos de UCD, el pragmatismo de los del PSOE, con el terrorismo de ETA como coartada, y el hecho de que las demandas de depuración de la policía quedaran en manos casi exclusivamente de los grupos de extrema izquierda ayudarán a construir el muro de la impunidad. Incluso el PCE transigió. A esto hay que añadir el artículo 2 de la Ley de Amnistía del 77, según el cual también se beneficiarían de ella «los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes de orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta ley»; algo reforzado en el artículo 3, que afinaba diciendo que la ley también afectaba a «los delitos cometidos por funcionarios y agentes del orden público».
Y la pregunta que nos hacemos, con el propio autor, es «¿hasta qué punto la falta de depuración constituye el origen de buena parte de los problemas planteados en el seno de la institución policial, tanto a lo largo del último cuarto del siglo pasado como, incluso, en los inicios del presente?». Una pregunta obligatoria, que este libro imprescindible ayuda a responder de forma documentada.
30 /
1 /
2025