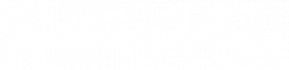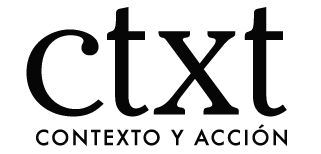La fotografía es un medio para recordar, reflexionar y actuar.
Esther Pomares Cintas y María Luisa Maqueda Abreu
Mujeres: entre la igualdad y un nuevo orden moral
En julio de 2020, la Relatora Especial sobre la trata de personas, Maria Grazia Giammarinaro, reconocía ante la Asamblea General de la ONU que la explotación y sus formas más extremas “son componentes sistémicos de las economías y los mercados de todo el mundo”. Hacer frente al carácter sistémico de la explotación y a la trata de seres humanos reduciendo las respuestas al plano de la criminalización ha impedido ir a las raíces de los abusos sobre el ser humano.
La visión debe ser otra más profunda, con efectos a medio y largo plazo: las respuestas deben planear, ante todo, sobre los ejes de la justicia social, a partir de políticas públicas basadas en proyectos universales emancipadores del ser humano, debiendo incluir, en ese eje emancipador, la perspectiva de género.
Este punto de partida requiere necesariamente huir de nociones de vulnerabilidad que se identifiquen con una idea de “debilidad” como vector desde el que mirar a las víctimas porque hacerlo así forjaría y apuntalaría actitudes y políticas paternalistas. En un Estado social y democrático de derecho, la vulnerabilidad ha de entenderse como ausencia de un cordón jurídico y efectivo de protección, de herramientas adecuadas para blindar y defender a las personas de todo abuso y violencia, en calidad de titulares de derechos con capacidad para llevar adelante sus propios proyectos de vida, cualesquiera que estos sean. La vulnerabilidad, por tanto, es de corte institucional. De ahí la obligación estatal de reconocer y garantizar dicho estatuto protector de derechos.
Los abusos y otras formas de violencia contra las mujeres se han situado en España en el terreno de la vulnerabilidad. El desafío es el de enfrentarlos desde la concepción de la vulnerabilidad institucional que pone trabas al ejercicio efectivo de la igualdad, a la emancipación de la mujer en las esferas privada y pública, sin caer en la trampa de aplicar su noción distorsionada —debilidad—, por sus graves repercusiones: cuestionar la capacidad de las mujeres adultas de llevar a cabo, como titulares, sus propios proyectos o formas de vida.
A finales de los años 80, existía un amplio consenso y un objetivo común entre los movimientos feministas; hay que eliminar todo régimen opresor de la emancipación de la mujer, erradicando los factores institucionales que provocan su indefensión. Las reivindicaciones se dirigieron a desmontar estructuras de sometimiento e inferioridad de la mujer, comenzando básicamente con demandas de despenalización de prácticas represivas que imponían un orden (público) moral sexual que arrinconaba a la mujer con ataduras de honestidad sexual, además de negar su autodeterminación en la esfera de los derechos reproductivos. La reivindicación de la libertad de la mujer no sólo se reducía a la cuestión de la despenalización del aborto o la derogación de la atenuante de la pena que tutelaba como valor la honra de la mujer, sino que también se apuntaba la necesidad de garantizar la libertad sexual en el ejercicio voluntario del trabajo en el ámbito del sexo. En esta vertiente, el movimiento feminista apoyó las demandas de las trabajadoras del sexo contra su segregación y su criminalización en un manifiesto que fue subvencionado por el Instituto de la Mujer (véase también la declaración del Grupo de estudios de Política Criminal difundida en el Diario El País, el 11 de noviembre de 1997).
El texto original del Código Penal de 1995, que se estrenó como el Código Penal de la democracia, reconocía, frente al Código penal de 1973, la libertad sexual de las personas mayores de edad trabajadoras del sexo, castigando, precisamente por vulnerar ese valor, la prestación forzada de servicios sexuales. La función de un sistema penal democrático debía restringirse exclusivamente a la tutela de la libertad sexual frente a los comportamientos que la obstaculizan o vulneran, defenestrando, de una vez, aquel orden moral sexual contra la mujer.
Sin embargo, de la noche a la mañana, el trabajo sexual voluntario por cuenta ajena se convirtió automáticamente en violencia sexual, una perspectiva que no fue obra del feminismo institucional de hoy, sino que se atribuye a la obra de la reforma de 2003 (Ley Orgánica 11/2003), en el Gobierno de Aznar. En los tiempos del populismo punitivo, llegó el momento de especular con la libertad sexual, dando entrada a argumentarios vinculados a la vulnerabilidad como debilidad. Se rompen las reglas del sistema penal democrático, construyendo un modelo penal de autor, reprimiendo, en última instancia, a las mujeres que llevan formas de vida desviadas de la moral sexual colectiva.
La reconfiguración y re-movilización del feminismo en la escena política tuvo lugar en 2004, precisamente con ocasión de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la legislación que marcó un antes y un después de la política criminal española en materia de violencia contra las mujeres, reducida al ámbito de las relaciones de pareja heterosexual. Fue también el cauce simbólico de un hacer político “feminista” desde el poder, logrando conquistar más espacio social con la promoción de la denuncia del maltrato.
Sin embargo, en el devenir de esta legislación se emprende una línea distinta que precipita una escalada punitiva como visión principal de solución contra la violencia de género, con efectos contraproducentes. De un lado, la persecución del maltrato leve y ocasional desincentivó investigar, en la práctica, situaciones más graves que podían quedar ocultas tras la primera denuncia de malos tratos. De otro lado, la concepción de la violencia de género, capitaneada ahora por la lógica del feminismo institucional —una etiqueta que él mismo reivindica—, comienza a sedimentarse sobre el entendimiento tramposo y demagógico de la vulnerabilidad de la mujer adulta como “debilidad”, que se desvía del objetivo de la igualdad emancipadora. En otras palabras, en nombre de la violencia de género, se le arrebata a la mujer la capacidad de tomar sus propias decisiones, declarando irrelevante su consentimiento. Así, la idea de que cualquier agresión contra la mujer es un asunto público se ha llevado a sus últimas consecuencias hasta llegar a privarla del control de sus necesidades y de la autonomía de sus decisiones vitales. Manifestaciones de esa colonización represora, a golpe de ley, de la autonomía de su voluntad las encontramos en la prohibición de mediación o la imposibilidad de retractarse de una denuncia previa o la obligación de acatar órdenes de alejamiento e incomunicación no deseadas, pudiendo verse incriminadas las mujeres como inductoras o cooperadoras en el delito de quebrantamiento de condena.
El Pacto de Estado contra la violencia de género (9.10.2017), hoy protagonizado por idearios afines a la agenda del feminismo institucional, persevera en esas coordenadas con más hambre de criminalización. Pretende abrir otros frentes, otros espacios en los que poder limitar la capacidad de decidir de la mujer, siempre en nombre de la violencia de género.
Bajo el lema “soy abolicionista porque soy feminista” —la ley seca en la esfera de las prestaciones sexuales voluntarias, que busca extenderse a la pornografía de adultos—, el programa sigue su curso. En realidad, es un síntoma, un diagnóstico y un tratamiento sobradamente conocidos, porque la historia vuelve sobre sus pasos ante situaciones de crisis económica, cierre de fronteras, necesidades permanentes de migrar, y de constatada precariedad de oportunidades laborales para las mujeres migrantes en sectores no cualificados. El conservadurismo se repliega sobre sí mismo sin arbitrar cauces para el debate reflexivo: “o conmigo o contra mí”.
Un plan para erradicar la prostitución como trabajo —pensando también, como declara la Resolución del Parlamento europeo de 26 de febrero de 2014, en “evitar la idea de que la prostitución puede ser una solución para las mujeres migrantes en Europa”—, queda lejos de ser una herramienta para erradicar la vulnerabilidad institucional ante la explotación y el abuso. No en vano, la cuestión de la prostitución voluntaria y del tratamiento de los servicios sexuales forzados han sido excluidos automáticamente de las coordenadas del Plan de Acción Nacional contra el Trabajo Forzoso (diciembre 2021), para abandonar el asunto en las manos del abolicionismo. Siguiendo la senda del Código penal de 1973, y la reforma popular de 2003, el actual Proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad sexual, de 26 de julio de 2021, toma el testigo de criminalizar en España el proxenetismo lucrativo consentido y sin explotación, y la tercería locativa, política que se complementa con la represión administrativa del cliente de la prostitución (art. 39.1 Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana). Se arrincona, en definitiva, el trabajo sexual voluntario hacia una bóveda subterránea, acortando distancias con aquella retórica franquista de la “reeducación” (hoy, eufemísticamente, “rescate”) promovida por la derogada Ley 16/1970, de 4 de agosto, sobre Peligrosidad y Rehabilitación social. No es sino un renovado estigma moral vestido ahora con una visión de género que toma la forma de un nuevo orden moral (sexual) que se proyecta e impone sobre las mujeres, precisamente por ser mujeres. Un plan perfecto que acaba apuntalando la vulnerabilidad institucional de las trabajadoras sexuales ante la explotación y otras formas de violencia.
Capitalizando el discurso de la prostitución bajo estos parámetros reduccionistas, sólo se consigue desatar un ruido político y represivo que colocaría a España entre los países que utilizan “las leyes contra la trata (…) para reprimir la prostitución”, dando lugar, como señalaba Maria Grazia Giammarinario ante la Asamblea General de la ONU, “a nuevas violaciones de los derechos de las mujeres, incluidas las restricciones a su libertad de circulación y migración” (Informe de 2020). Todo un despropósito por contradecir las expectativas de un colectivo al que se le ha restituido la libertad de sindicarse (Sentencia del Tribunal Supremo 584/2021, de 1 de junio), por victimizar a las mujeres adultas en el entorno de las prestaciones sexuales voluntarias, y por cuestionar su capacidad de consentir, relegándolas a un estatuto de minoría de edad, en nombre de la ubicua etiqueta de una violencia de género: mujeres siempre víctimas, no autónomas, no interlocutoras.
No se ha entendido que no son “rescates” ni segregaciones lo que se necesita, sino erradicar de una vez los factores que contribuyen a la vulnerabilidad del colectivo de trabajadoras sexuales ante la explotación y otras formas de violencia, porque la raíz de esa vulnerabilidad es institucional. Reivindicar un cordón jurídico protector ha sido iniciativa del sindicato OTRAS en el ejercicio del derecho a la libertad sindical. Pero no es suficiente. La desregulación en la que está inmerso el trabajo sexual genera la coyuntura de un sistema frustrado de tutela porque, frente a otras actividades laborales, éste se realiza desconociendo con carácter previo las condiciones y garantías sociales dignas a partir de las cuales fundar y defenderse frente al abuso. Es un signo más del riesgo de convertir este sector de actividad económica en mero depósito de fuerza de trabajo despojada de cualquier garantía social y económica porque no se quiere entrar en el fondo.
A este eterno asunto, se suma otro, el del colectivo de las trabajadoras domésticas. Este ámbito estructuralmente precarizado, y también ocupado mayoritariamente por mujeres, es una inmensa fuente constatada de formas de esclavitud moderna, abusos sexuales incluidos (Informe de la Fundación para la Convivencia Aspacia, 2013). Lo reconoce el Convenio 189 sobre el Trabajo Decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, de 16 de junio 2011, que entró en vigor el 5 de septiembre de 2013 y no se ha ratificado aún por España. Y nos lo recuerda recientemente la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (24 de febrero): la exclusión de las prestaciones por desempleo condena a las trabajadoras domésticas a una situación de desamparo social y abuso. A pesar de su trascendencia en términos de trabajos forzados y esclavitud, es un asunto que no ha sido capitalizado por el feminismo institucional. Prueba de ello es su incorporación, como otros sectores productivos que afectan a hombres trabajadores, en el Plan de Acción Nacional contra el Trabajo Forzoso, que se encuentra a la espera de ejecución.
En suma, la corriente del feminismo institucional, o la re-ordenación, desde el poder, de estructuras de dominación bajo un hambre creciente de criminalización, ha emprendido una campaña de espaldas a las necesidades de las mujeres y sus condiciones materiales de existencia, a la precariedad de las opciones laborales y recursos para las mujeres migrantes que las colocan en una posición de desventaja en los sectores no cualificados, a las mujeres trans, que se ven cuestionadas como sujetos del feminismo, a la opinión de la ciudadanía y a los debates en el seno de la Universidad pública que no consiguió silenciar (#UniversidadSinCensura). Sus discursos se retroalimentan, pues, en circuito cerrado. El feminismo que esta corriente representa, lejos de ser vector de igualdad emancipadora entre los géneros, se está transformando lamentablemente en un proyecto que nos conduce a un nuevo orden moral.
[María Luisa Maqueda Abreu y Esther Pomares Cintas son profesoras de Derecho Penal en las universidades de Granada y Jaén, respectivamente]
27 /
3 /
2022